Biblia y Tradición
EXTRA ECCLESIAM NULLA SALUS
La Libertad Religiosa
Título: La Libertad Religiosa
Autor: R. P. Julio Meinvielle (Teólogo)
Tomado de ‘JulioMeinvielle.org‘
Autor: R. P. Julio Meinvielle (Teólogo)
Tomado de ‘JulioMeinvielle.org‘
.
.

R. P. Julio Meinvielle
.
.
ii. EL HECHO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA HOY
iii. LA OBLIGACIÓN DE PROFESAR LA RELIGIÓN VERDADERA
iv. EL DERECHO DE SEGUIR CULTOS FALSOS EN LA DOCTRINA TRADICIONAL Y EN LA DECLARACIÓN CONCILIAR
v. ¿ESTAMOS ANTE UNA DOCTRINA NUEVA QUE CAMBIA LA ANTERIOR?
vi. ¿ES CONVENIENTE EL CAMBIO OPERADO EN LA FORMULACIÓN DE LA DOCTRINA?
vii. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA Y LA LIBERTAD RELIGIOSA
viii. EL ESTADO, COMO CUSTODIO DEL JUSTO ORDEN PÚBLICO PUEDE FORZAR LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LA DECLARACIÓN CONCILIAR
ix. MÁS SOBRE LA NATURALEZA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
x. EL ESTADO Y LA LIBERTAD RELIGIOSA
Notas
iii. LA OBLIGACIÓN DE PROFESAR LA RELIGIÓN VERDADERA
iv. EL DERECHO DE SEGUIR CULTOS FALSOS EN LA DOCTRINA TRADICIONAL Y EN LA DECLARACIÓN CONCILIAR
v. ¿ESTAMOS ANTE UNA DOCTRINA NUEVA QUE CAMBIA LA ANTERIOR?
vi. ¿ES CONVENIENTE EL CAMBIO OPERADO EN LA FORMULACIÓN DE LA DOCTRINA?
vii. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA Y LA LIBERTAD RELIGIOSA
viii. EL ESTADO, COMO CUSTODIO DEL JUSTO ORDEN PÚBLICO PUEDE FORZAR LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LA DECLARACIÓN CONCILIAR
ix. MÁS SOBRE LA NATURALEZA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
x. EL ESTADO Y LA LIBERTAD RELIGIOSA
Notas
.
.
.
.
Prólogo
La reciente Declaración conciliar sobre
Libertad Religiosa suscita diversos y graves problemas que atañen a la
filosofía y a la teología y que merecen por lo mismo una detenida
consideración. En primer lugar, y después de una lectura superficial,
pareciera que la nueva Declaración conciliar de Vaticano II modificara
la doctrina católica tradicional sobre la materia. Sin embargo, esto
debe ser firmemente excluido y rechazado porque lo excluye y lo rechaza
la misma Declaración en su parte introductoria. Leemos allí, en efecto:
“Finalmente, como la libertad religiosa que exigen los hombres en el
cumplimiento del deber que tienen de dar culto a Dios mira a la
inmunidad de coerción en la sociedad civil, deja íntegra la doctrina
tradicional católica sobre la obligación moral de los hombres y de las
sociedades para con la verdadera religión y para con la Iglesia única de
Cristo”. Aunque la Declaración conciliar nada señalara al respecto,
habría, sin embargo, que buscar la coherencia interna entre una y otra
doctrina, ya que un cambio y modificación de la misma en punto tan
importante y vital, como es el hecho religioso, pondría muy seriamente
en cuestión la asistencia del Espíritu Santo al magisterio de la Iglesia
y pondría en cuestión asimismo la santidad de la misma Iglesia, que
habría obrado durante siglos ejerciendo normas completamente contrarias a
las ahora sancionadas y que serían reclamadas por la dignidad
permanente de la persona humana. Además, si así fuera, el valor de la
nueva enseñanza y doctrina del Documento conciliar también quedaría
gravemente cuestionado. Porque si la Iglesia hasta aquí, por boca de su
magisterio ordinario, enseñó constantemente una doctrina diferente de la
que es ahora presentada, ¿qué seguridad puede dar el Concilio de su
propia inerrancia en la nueva doctrina si niega la inerrancia de la
enseñanza anterior dos veces milenaria? ¿Por qué se le ha de atribuir
sumisión y acatamiento interior a la enseñanza que nos propone hoy la
Iglesia si se nos dice que estuvo equivocada en la enseñanza de ayer? Es
fácil exhibir casi un centenar de documentos eclesiásticos que,
unánimemente, desde la condenación de la Enciclopedia en el Decreto Ut
Primum de Clemente XIII, 3/9/1759, hasta la memorable alocución Ci
riesci de 6/12/1953, de Pío XII, establecen la doctrina tradicional que
niega el derecho a la profesión pública de los cultos falsos y que
acuerda al Estado la obligación y el derecho de reprimirlos. Este es
precisamente el punto donde se hace más sensible la discrepancia entre
esa doctrina tradicional y la ahora enunciada por la Declaración
conciliar, que habla explícitamente de un derecho y de un derecho
fundado en la dignidad de la persona humana a la profesión de cultos
falsos. Siendo la persona humana un valor permanente e inmutable que
subsiste a través de los siglos cristianos, ¿no habrá habido violación
del mismo en los siglos pasados por parte de la Iglesia si aceptamos los
términos de la Declaración conciliar? Porque si es cierto que la
Iglesia jamás aceptó que nadie fuera forzado a abrazar contra su
voluntad la religión católica, como enseña León XIII en la Inmortale
Dei, también es cierto que negó el derecho a la profesión pública de
cultos falsos y errores religiosos y sostuvo la obligación y el derecho
de la autoridad pública a reprimirlos siempre que no mediaran razones
superiores que prescribieran la tolerancia. Estamos pues, aparentemente
al menos, ante dos enseñanzas que discrepan. Nada adelantaríamos si
dijéramos que la Iglesia sostuvo la doctrina condenatoria de los cultos
falsos cuando tuvo poder público y que la niega y rechaza ahora que se
ve privada del mismo. Porque ello sería acusarla de oportunismo en
materia moral y jurídica, lo cual redundaría en acusación grave contra
su magisterio y su santidad. Creemos que la solución del presente
problema es otra. Por de pronto, no hay cambio de doctrina aunque lo
puede haber en su formulación. Una misma doctrina recibe dos
formulaciones diferentes para dos situaciones históricas también
diferentes. De esto nos ocuparemos más detenidamente en el presente
estudio. Alguien pensará que la Declaración conciliar de Vaticano II
viene a confirmar las posiciones que años atrás defendió tan
brillantemente Jacques Maritain en su Humanismo Integral y que fueran
censuradas enérgicamente en mi libro De Lamennais a Maritain. No lo
creemos. Porque la posición de Maritain, lo mismo que la de Lamennais,
su verdadero inventor, así como la de todo el liberalismo católico tan
vivamente censurado en los documentos de Gregorio XVI, Pío IX y León
XIII, se funda en una concepción progresiva de la historia y del hombre;
progreso que determinaría la adquisición de nuevos derechos que
corresponderían al nuevo estado de adultez del hombre y que no podrían
adjudicársele en aquellos siglos de infancia e inmadurez. Por otra
parte, Maritain califica de “natural inviolable” el derecho que tendría
la persona humana “frente al Estado, a la comunidad temporal y al poder
temporal de escoger su vía religiosa a sus riesgos y peligros” (Les
Droits, pág. 103), lo cual le asigna un carácter que rebasa la índole de
secundario y condicionado que reviste dicho derecho en la Declaración
conciliar(1). Además, Maritain se empeña en caracterizar y calificar de
“Nueva Cristiandad” y de “sociedad vitalmente cristiana” una sociedad
que no alcanzaría los caracteres de “teísta” y que más bien debiera
considerarse agnóstica, si no abiertamente atea y materialista. Porque
el problema con Maritain no estriba en el reconocimiento del hecho de
que hoy, no es aplicable la doctrina tradicional que subrayaba los
derechos de la verdad religiosa, y es únicamente aplicable, y debe ser
aplicada aún por Prudencia política, la que subraya la libertad. El
problema estriba en la filosofía de los valores y de la historia que
funda y explica este nuevo hecho que determina la aplicación de nuevos
derechos. El hombre moderno que reclama libertad, ¿significa, en sí y
absolutamente, s mpliciter en lenguaje escolástico, un progreso sobre el
hombre de la Cristiandad, que reclama(2) la verdad? ¿O, en cambio, es
un hombre enfermo y decadente que se ha hecho incapaz de soportar el
derecho fuerte que se ha de aplicar al hombre sano? ¿El cambio que en la
formulación de la doctrina sobre libertad religiosa impone hoy el
Concilio Vaticano II está exigido por un progreso verdaderamente humano
que se ha efectuado en el hombre o, por el contrario, está exigido por
un verdadero regreso? Es claro que, al determinar este problema, hemos
de partir del texto y del contexto de la Declaración conciliar,
examinando a la luz de toda la doctrina secular de la misma Iglesia, sin
que interese la opinión particular que hayan podido sustentar los
Padres conciliares al respecto; porque el acto verdaderamente conciliar,
como acto de la Iglesia, y que merece la asistencia del Espíritu Santo,
es el texto en su plena formulación objetiva, aprobado por acto
definitivo de la Asamblea conciliar y del Soberano Pontífice. Es claro
también que la interpretación auténtica de la Declaración conciliar ha
de darla el magisterio de la Cátedra romana, al cual debemos todos los
cristianos acatamiento pleno.
Libertad Religiosa suscita diversos y graves problemas que atañen a la
filosofía y a la teología y que merecen por lo mismo una detenida
consideración. En primer lugar, y después de una lectura superficial,
pareciera que la nueva Declaración conciliar de Vaticano II modificara
la doctrina católica tradicional sobre la materia. Sin embargo, esto
debe ser firmemente excluido y rechazado porque lo excluye y lo rechaza
la misma Declaración en su parte introductoria. Leemos allí, en efecto:
“Finalmente, como la libertad religiosa que exigen los hombres en el
cumplimiento del deber que tienen de dar culto a Dios mira a la
inmunidad de coerción en la sociedad civil, deja íntegra la doctrina
tradicional católica sobre la obligación moral de los hombres y de las
sociedades para con la verdadera religión y para con la Iglesia única de
Cristo”. Aunque la Declaración conciliar nada señalara al respecto,
habría, sin embargo, que buscar la coherencia interna entre una y otra
doctrina, ya que un cambio y modificación de la misma en punto tan
importante y vital, como es el hecho religioso, pondría muy seriamente
en cuestión la asistencia del Espíritu Santo al magisterio de la Iglesia
y pondría en cuestión asimismo la santidad de la misma Iglesia, que
habría obrado durante siglos ejerciendo normas completamente contrarias a
las ahora sancionadas y que serían reclamadas por la dignidad
permanente de la persona humana. Además, si así fuera, el valor de la
nueva enseñanza y doctrina del Documento conciliar también quedaría
gravemente cuestionado. Porque si la Iglesia hasta aquí, por boca de su
magisterio ordinario, enseñó constantemente una doctrina diferente de la
que es ahora presentada, ¿qué seguridad puede dar el Concilio de su
propia inerrancia en la nueva doctrina si niega la inerrancia de la
enseñanza anterior dos veces milenaria? ¿Por qué se le ha de atribuir
sumisión y acatamiento interior a la enseñanza que nos propone hoy la
Iglesia si se nos dice que estuvo equivocada en la enseñanza de ayer? Es
fácil exhibir casi un centenar de documentos eclesiásticos que,
unánimemente, desde la condenación de la Enciclopedia en el Decreto Ut
Primum de Clemente XIII, 3/9/1759, hasta la memorable alocución Ci
riesci de 6/12/1953, de Pío XII, establecen la doctrina tradicional que
niega el derecho a la profesión pública de los cultos falsos y que
acuerda al Estado la obligación y el derecho de reprimirlos. Este es
precisamente el punto donde se hace más sensible la discrepancia entre
esa doctrina tradicional y la ahora enunciada por la Declaración
conciliar, que habla explícitamente de un derecho y de un derecho
fundado en la dignidad de la persona humana a la profesión de cultos
falsos. Siendo la persona humana un valor permanente e inmutable que
subsiste a través de los siglos cristianos, ¿no habrá habido violación
del mismo en los siglos pasados por parte de la Iglesia si aceptamos los
términos de la Declaración conciliar? Porque si es cierto que la
Iglesia jamás aceptó que nadie fuera forzado a abrazar contra su
voluntad la religión católica, como enseña León XIII en la Inmortale
Dei, también es cierto que negó el derecho a la profesión pública de
cultos falsos y errores religiosos y sostuvo la obligación y el derecho
de la autoridad pública a reprimirlos siempre que no mediaran razones
superiores que prescribieran la tolerancia. Estamos pues, aparentemente
al menos, ante dos enseñanzas que discrepan. Nada adelantaríamos si
dijéramos que la Iglesia sostuvo la doctrina condenatoria de los cultos
falsos cuando tuvo poder público y que la niega y rechaza ahora que se
ve privada del mismo. Porque ello sería acusarla de oportunismo en
materia moral y jurídica, lo cual redundaría en acusación grave contra
su magisterio y su santidad. Creemos que la solución del presente
problema es otra. Por de pronto, no hay cambio de doctrina aunque lo
puede haber en su formulación. Una misma doctrina recibe dos
formulaciones diferentes para dos situaciones históricas también
diferentes. De esto nos ocuparemos más detenidamente en el presente
estudio. Alguien pensará que la Declaración conciliar de Vaticano II
viene a confirmar las posiciones que años atrás defendió tan
brillantemente Jacques Maritain en su Humanismo Integral y que fueran
censuradas enérgicamente en mi libro De Lamennais a Maritain. No lo
creemos. Porque la posición de Maritain, lo mismo que la de Lamennais,
su verdadero inventor, así como la de todo el liberalismo católico tan
vivamente censurado en los documentos de Gregorio XVI, Pío IX y León
XIII, se funda en una concepción progresiva de la historia y del hombre;
progreso que determinaría la adquisición de nuevos derechos que
corresponderían al nuevo estado de adultez del hombre y que no podrían
adjudicársele en aquellos siglos de infancia e inmadurez. Por otra
parte, Maritain califica de “natural inviolable” el derecho que tendría
la persona humana “frente al Estado, a la comunidad temporal y al poder
temporal de escoger su vía religiosa a sus riesgos y peligros” (Les
Droits, pág. 103), lo cual le asigna un carácter que rebasa la índole de
secundario y condicionado que reviste dicho derecho en la Declaración
conciliar(1). Además, Maritain se empeña en caracterizar y calificar de
“Nueva Cristiandad” y de “sociedad vitalmente cristiana” una sociedad
que no alcanzaría los caracteres de “teísta” y que más bien debiera
considerarse agnóstica, si no abiertamente atea y materialista. Porque
el problema con Maritain no estriba en el reconocimiento del hecho de
que hoy, no es aplicable la doctrina tradicional que subrayaba los
derechos de la verdad religiosa, y es únicamente aplicable, y debe ser
aplicada aún por Prudencia política, la que subraya la libertad. El
problema estriba en la filosofía de los valores y de la historia que
funda y explica este nuevo hecho que determina la aplicación de nuevos
derechos. El hombre moderno que reclama libertad, ¿significa, en sí y
absolutamente, s mpliciter en lenguaje escolástico, un progreso sobre el
hombre de la Cristiandad, que reclama(2) la verdad? ¿O, en cambio, es
un hombre enfermo y decadente que se ha hecho incapaz de soportar el
derecho fuerte que se ha de aplicar al hombre sano? ¿El cambio que en la
formulación de la doctrina sobre libertad religiosa impone hoy el
Concilio Vaticano II está exigido por un progreso verdaderamente humano
que se ha efectuado en el hombre o, por el contrario, está exigido por
un verdadero regreso? Es claro que, al determinar este problema, hemos
de partir del texto y del contexto de la Declaración conciliar,
examinando a la luz de toda la doctrina secular de la misma Iglesia, sin
que interese la opinión particular que hayan podido sustentar los
Padres conciliares al respecto; porque el acto verdaderamente conciliar,
como acto de la Iglesia, y que merece la asistencia del Espíritu Santo,
es el texto en su plena formulación objetiva, aprobado por acto
definitivo de la Asamblea conciliar y del Soberano Pontífice. Es claro
también que la interpretación auténtica de la Declaración conciliar ha
de darla el magisterio de la Cátedra romana, al cual debemos todos los
cristianos acatamiento pleno.
Fiesta de San Juan Bosco de 1966.
.
.
La Declaración conciliar sobre Libertad
Religiosa comienza por situarse en un hecho, que se da hac nostra
aetate, en esta nuestra edad. Este hecho es el de que los hombres se
hacen más y más conscientes de su dignidad de persona humana y de que
aumenta el número de los que exigen que en el obrar los hombres gocen y
usen de su propio consejo y libertad, no movidos por la fuerza, sino
guiados por la conciencia del deber. Piden asimismo la limitación
jurídica del poder público para que no se circunscriban excesivamente
los límites de la libertad honesta tanto de las personas como de las
asociaciones. Este hecho a que alude la Declaración conciliar no
bastaría para legitimar una nueva condición jurídica si no fuera
acompañado de otras circunstancias que ponen de relieve y llevan al
primer plano esta apetencia de libertad. Porque ansias de libertad las
hubo y las ha de haber siempre. Pero en otras épocas, en que dominaba el
sentido de la Verdad y de la virtud, la apetencia de libertad se
hallaba condicionada por ese sentido y a él subordinada. Hoy, en cambio,
en que las sociedades sufren de anarquía intelectual, sobre todo en
materia religiosa, los hombres buscan la libertad y únicamente la
libertad para determinarse cada vez más por lo que les parece mejor.
Además, antes, cuando el hombre se encontraba en la verdad y en la
verdad humana, que satisfacía el ámbito de sus aspiraciones, su anhelo
de libertad revestía un carácter pacífico y normal, mientras que hoy,
cuando el hombre se siente como empujado y predestinado hacia la
servidumbre de la sociedad máquina, también siente en sí agudizada esta
ansia de libertad, libertad que en cierto modo se aleja de sus
realizaciones efectivas. Ante la amenaza de una civilización de
mecanismos automáticos que manejarían las cosas y los hombres, se trata
urgentemente de salvar lo más posible la libertad de la persona humana,
sobre todo en materia religiosa. La Declaración conciliar alude
expresamente a la amenaza de nuestro tiempos Fnostrae aetatisF, a la
pérdida de libertad. Este hecho, del cual parte la Declaración
conciliar, ha de ser suficientemente subrayado para entender la
naturaleza y alcance del nuevo régimen jurídico que propone para la
situación histórica del hombre de hoy. Porque esta situación histórica,
la única que se nos da hoy como posible, es la que determina el
abandono de ese otro régimen jurídico que, aunque bueno en sí, no es
posible ya en su aplicación, y la que legitima el régimen jurídico de
libertad religiosa, sancionado por el Concilio. Entiéndase bien, sin
embargo, que no es el hecho nuevo, ni la nueva situación histórica la
que constituye el nuevo derecho. Porque si así fuera, estaríamos en
pleno oportunismo y daríamos valor de derecho al hecho consumado, sino
que, al surgir nuevas e inéditas situaciones, prevalecen derechos que se
hallaban antes, pero que estaban dominados por derechos superiores y
dejan, en cambio, de actuar estos últimos ante la imposibilidad que se
les presenta en la nueva situación histórica. Entiéndase también que
estos derechos que prevalecen sobre (3) aquellos que pierden su vigencia
han de ser derechos secundarios y condicionados de la persona humana.
Porque si lo fueran primarios y absolutos, como, por ejemplo, el que
nadie pueda ser obligado a cometer un pecado, habían de considerarse
inmutables y permanentes para cualquier situación histórica y, por lo
mismo, en vigencia continua en toda circunstancia.
Religiosa comienza por situarse en un hecho, que se da hac nostra
aetate, en esta nuestra edad. Este hecho es el de que los hombres se
hacen más y más conscientes de su dignidad de persona humana y de que
aumenta el número de los que exigen que en el obrar los hombres gocen y
usen de su propio consejo y libertad, no movidos por la fuerza, sino
guiados por la conciencia del deber. Piden asimismo la limitación
jurídica del poder público para que no se circunscriban excesivamente
los límites de la libertad honesta tanto de las personas como de las
asociaciones. Este hecho a que alude la Declaración conciliar no
bastaría para legitimar una nueva condición jurídica si no fuera
acompañado de otras circunstancias que ponen de relieve y llevan al
primer plano esta apetencia de libertad. Porque ansias de libertad las
hubo y las ha de haber siempre. Pero en otras épocas, en que dominaba el
sentido de la Verdad y de la virtud, la apetencia de libertad se
hallaba condicionada por ese sentido y a él subordinada. Hoy, en cambio,
en que las sociedades sufren de anarquía intelectual, sobre todo en
materia religiosa, los hombres buscan la libertad y únicamente la
libertad para determinarse cada vez más por lo que les parece mejor.
Además, antes, cuando el hombre se encontraba en la verdad y en la
verdad humana, que satisfacía el ámbito de sus aspiraciones, su anhelo
de libertad revestía un carácter pacífico y normal, mientras que hoy,
cuando el hombre se siente como empujado y predestinado hacia la
servidumbre de la sociedad máquina, también siente en sí agudizada esta
ansia de libertad, libertad que en cierto modo se aleja de sus
realizaciones efectivas. Ante la amenaza de una civilización de
mecanismos automáticos que manejarían las cosas y los hombres, se trata
urgentemente de salvar lo más posible la libertad de la persona humana,
sobre todo en materia religiosa. La Declaración conciliar alude
expresamente a la amenaza de nuestro tiempos Fnostrae aetatisF, a la
pérdida de libertad. Este hecho, del cual parte la Declaración
conciliar, ha de ser suficientemente subrayado para entender la
naturaleza y alcance del nuevo régimen jurídico que propone para la
situación histórica del hombre de hoy. Porque esta situación histórica,
la única que se nos da hoy como posible, es la que determina el
abandono de ese otro régimen jurídico que, aunque bueno en sí, no es
posible ya en su aplicación, y la que legitima el régimen jurídico de
libertad religiosa, sancionado por el Concilio. Entiéndase bien, sin
embargo, que no es el hecho nuevo, ni la nueva situación histórica la
que constituye el nuevo derecho. Porque si así fuera, estaríamos en
pleno oportunismo y daríamos valor de derecho al hecho consumado, sino
que, al surgir nuevas e inéditas situaciones, prevalecen derechos que se
hallaban antes, pero que estaban dominados por derechos superiores y
dejan, en cambio, de actuar estos últimos ante la imposibilidad que se
les presenta en la nueva situación histórica. Entiéndase también que
estos derechos que prevalecen sobre (3) aquellos que pierden su vigencia
han de ser derechos secundarios y condicionados de la persona humana.
Porque si lo fueran primarios y absolutos, como, por ejemplo, el que
nadie pueda ser obligado a cometer un pecado, habían de considerarse
inmutables y permanentes para cualquier situación histórica y, por lo
mismo, en vigencia continua en toda circunstancia.
.
.
Después de haber destacado el hecho nuevo
y la nueva situación histórica dentro de la cual va a proponer le
Declaración conciliar su doctrina sobre libertad religiosa, pasa a
establecer la obligación que compete a todo hombre de buscar la verdad
objetiva, y una vez conocida, de abrazarla y seguirla; verdad objetiva
que ha hecho conocer Dios a todo el género humano y que se halla en la
Iglesia Católica y Apostólica, a la cual se le ha dado el mandato de ir y
predicar a todos los pueblos. Al poner de relieve la Declaración
conciliar esta obligación a una verdad religiosa objetiva cierra el
camino a todo indiferentismo religioso. El hombre está obligado a buscar
y a seguir la verdad que la Iglesia enseña. Y esto por mandato de
Cristo, quien como Legado Divino se hizo presente en la humanidad para
revelarle la voluntad de Dios. Esta obligación fundamental que pesa
sobre las personas humanas implica simultáneamente en la misma un
derecho primario y absoluto, frente a cualquier poder humano, a seguir y
a profesar la verdad católica. Porque es la obligación ante Dios la que
funda el derecho ante los hombres. Y el derecho a seguir la verdad
católica no tiene la misma fuerza ni el mismo valor jurídico que pueda
invocar el hombre para seguir, aunque sea de buena fe, el error
religioso. Este podrá ser un derecho derivado, secundario y
condicionado. Aquél es un derecho primario y absoluto. El hombre sólo
tiene derecho absoluto e incondicionado al Dios vivo y verdadero, que
Jesucristo nos ha revelado. Porque sólo la verdad objetiva de este Dios
calma como fin todas las aspiraciones y apetencias humanas. El fin del
hombre es la Verdad de Dios. El hombre ha sido creado para conocer, amar
y servir a Dios, dice con sencillez y profundidad el catecismo. Pero el
hombre ha de llegar a esta verdad de Dios con su libertad. Y el
Concilio dice que “estas obligaciones (las de seguir la verdad) tocan y
atan la conciencia de los hombres, pero que la verdad no se impone sino
por fuerza de la verdad misma, que penetra en las mentes de modo al
mismo tiempo suave y fuerte”. Si el hombre tiene derecho a la verdad y
si a la verdad se llega libremente, el hombre tiene derecho a la
libertad. Pero tiene de suyo, derecho en la medida en que busque la
verdad y a ella se ordene. El derecho a la verdad es superior al derecho
de la libertad. Porque aquél funda a éste, que no ha de ser aplicado
sino en la medida en que lo requiera aquel fundante(4). Si el derecho a
la verdad es primario y absoluto, el derecho a la libertad no es tan
primario ni tan absoluto. Pero, sin embargo, la libertad a seguir la
verdad religiosa, en privado y en público, es un derecho primario y
absoluto. Hasta aquí,(5) esta es la doctrina católica unánime y
constante antes y después de Vaticano II. El derecho de la libertad a la
religión verdadera mantiene su fuerza delante de Dios y de los hombres.
y la nueva situación histórica dentro de la cual va a proponer le
Declaración conciliar su doctrina sobre libertad religiosa, pasa a
establecer la obligación que compete a todo hombre de buscar la verdad
objetiva, y una vez conocida, de abrazarla y seguirla; verdad objetiva
que ha hecho conocer Dios a todo el género humano y que se halla en la
Iglesia Católica y Apostólica, a la cual se le ha dado el mandato de ir y
predicar a todos los pueblos. Al poner de relieve la Declaración
conciliar esta obligación a una verdad religiosa objetiva cierra el
camino a todo indiferentismo religioso. El hombre está obligado a buscar
y a seguir la verdad que la Iglesia enseña. Y esto por mandato de
Cristo, quien como Legado Divino se hizo presente en la humanidad para
revelarle la voluntad de Dios. Esta obligación fundamental que pesa
sobre las personas humanas implica simultáneamente en la misma un
derecho primario y absoluto, frente a cualquier poder humano, a seguir y
a profesar la verdad católica. Porque es la obligación ante Dios la que
funda el derecho ante los hombres. Y el derecho a seguir la verdad
católica no tiene la misma fuerza ni el mismo valor jurídico que pueda
invocar el hombre para seguir, aunque sea de buena fe, el error
religioso. Este podrá ser un derecho derivado, secundario y
condicionado. Aquél es un derecho primario y absoluto. El hombre sólo
tiene derecho absoluto e incondicionado al Dios vivo y verdadero, que
Jesucristo nos ha revelado. Porque sólo la verdad objetiva de este Dios
calma como fin todas las aspiraciones y apetencias humanas. El fin del
hombre es la Verdad de Dios. El hombre ha sido creado para conocer, amar
y servir a Dios, dice con sencillez y profundidad el catecismo. Pero el
hombre ha de llegar a esta verdad de Dios con su libertad. Y el
Concilio dice que “estas obligaciones (las de seguir la verdad) tocan y
atan la conciencia de los hombres, pero que la verdad no se impone sino
por fuerza de la verdad misma, que penetra en las mentes de modo al
mismo tiempo suave y fuerte”. Si el hombre tiene derecho a la verdad y
si a la verdad se llega libremente, el hombre tiene derecho a la
libertad. Pero tiene de suyo, derecho en la medida en que busque la
verdad y a ella se ordene. El derecho a la verdad es superior al derecho
de la libertad. Porque aquél funda a éste, que no ha de ser aplicado
sino en la medida en que lo requiera aquel fundante(4). Si el derecho a
la verdad es primario y absoluto, el derecho a la libertad no es tan
primario ni tan absoluto. Pero, sin embargo, la libertad a seguir la
verdad religiosa, en privado y en público, es un derecho primario y
absoluto. Hasta aquí,(5) esta es la doctrina católica unánime y
constante antes y después de Vaticano II. El derecho de la libertad a la
religión verdadera mantiene su fuerza delante de Dios y de los hombres.
.
.
La dificultad comienza con la cuestión
del derecho a la profesión de cultos falsos y, en consecuencia, con la
obligación y el deber del Estado a reprimirlos en la órbita del derecho
público. La doctrina tradicional en esta materia está magníficamente
expuesta por León XIII en dos documentos celebérrimos y harto conocidos:
La Inmortale Dei del 1/11/85 y la Libertas proestatissimum(6) del
20/6/88. Allí León XIII condena los principios del llamado derecho nuevo
que considera iguales a todas las religiones, lo que lleva al ateísmo, y
condena igualmente la libertad de conciencia en el sentido falso,
mientras defiende la libertad de conciencia para obedecer a Dios. Sin
embargo, hace constar expresamente León XIII, que la Iglesia no condena a
los jefes de Estado que, en virtud de un bien que se ha de conseguir o
de un mal que se ha de impedir, toleran que en la práctica estos
diversos cultos tengan cada uno su sitio en el Estado. Señala(7)
igualmente la costumbre universal de la Iglesia de velar con gran
cuidado porque nadie sea forzado a abrazar la fe católica contra su
voluntad, porque, como lo advierte San Agustín: “El hombre no puede
creer sino de plena voluntad”. También señala León XIII que no se ha de
abusar del principio de tolerancia, sino que se ha de aplicar en la
medida en que lo requiera el bien común(8). Fácil es advertir que en la
doctrina tradicional no se habla de derecho sino únicamente para la
verdad y el bien. Respecto de la falsedad y del mal se habla de
tolerancia, la cual pertenece a la esfera civil, en la que el Estado o
Poder público ha de permitir, según lo aconseje la prudencia política en
las diversas circunstancias, una circulación mayor o menor de la
falsedad y del mal, en vista del mayor bien común. La Declaración
conciliar sobre Libertad Religiosa habla, en cambio, de derecho de la
persona humana y de las comunidades a la libertad social y civil en
materia religiosa y niega el derecho de intervención del Estado a forzar
la profesión de un culto, aunque sea el verdadero, o de reprimir la de
otros, aunque sean falsos. Como es fácil advertir, la Declaración
conciliar se coloca en el plano civil(9) de los derechos. LM habla del
plano de la conciencia frente a Dios, porque eso lo ha considerado ya en
la introducción y allí ha reconocido sólo derechos a la verdad
religiosa objetiva. ¿Cómo funda la Declaración conciliar este derecho a
la libertad, aún para el error, y ello no sólo para la conciencia de
buena fe sino también para la de la mala fe? Los funda diciendo que “el
ejercicio de la religión, por su misma índole, consiste primeramente en
actos internos voluntarios y libres, por los cuales el hombre se ordena a
Dios directamente: y tales actos no pueden ser mandados o prohibidos
por un poder puramente humano”. Esto, como se ve, por lo que respecta a
la profesión privada de cultos falsos. Pero la Declaración conciliar
justifica igualmente el derecho de la persona humana a la profesión
pública de estos mismos cultos y así añade que: “La misma naturaleza
social del hombre exige que éste exprese externamente los actos internos
de religión, que comunique con otros en materia religiosa y profese su
religión de modo comunitario”. Y para que nadie piense que esto se
limita a la profesión privada y pública de cultos erróneos practicados
de buena fe, cuando la Declaración conciliar declara la naturaleza del
acto psicológico de buscar la verdad religiosa y por lo mismo la
necesidad de que proceda inmune de coerción externa, añade: “El derecho a
la libertad religiosa se funda no en la disposición subjetiva de la
persona sino en su misma naturaleza”. Y a continuación expresa: “Por lo
cual el derecho a esta inmunidad persevera aún en aquellos que no
satisfacen a la obligación de buscar la verdad y de adherir a ella; su
ejercicio no puede ser impedido mientras se respete el justo orden
público”. En consecuencia, la Declaración conciliar sostiene el derecho
civil de la persona humana a la profesión, incluso de mala fe, de cultos
falsos, y niega el derecho civil del Estado de reprimirlos o el de
forzar la profesión pública del culto verdadero. Por aquí aparece claro
en qué concuerdan y en qué se diferencian una y otra formulación.
Colocada una y otra en una situación histórica en que el bien público
hace imposible la represión de los cultos falsos, la una, la
tradicional, habla tan sólo de tolerancia; la otra, la de la Declaración
conciliar, habla de derechos de la persona humana.
del derecho a la profesión de cultos falsos y, en consecuencia, con la
obligación y el deber del Estado a reprimirlos en la órbita del derecho
público. La doctrina tradicional en esta materia está magníficamente
expuesta por León XIII en dos documentos celebérrimos y harto conocidos:
La Inmortale Dei del 1/11/85 y la Libertas proestatissimum(6) del
20/6/88. Allí León XIII condena los principios del llamado derecho nuevo
que considera iguales a todas las religiones, lo que lleva al ateísmo, y
condena igualmente la libertad de conciencia en el sentido falso,
mientras defiende la libertad de conciencia para obedecer a Dios. Sin
embargo, hace constar expresamente León XIII, que la Iglesia no condena a
los jefes de Estado que, en virtud de un bien que se ha de conseguir o
de un mal que se ha de impedir, toleran que en la práctica estos
diversos cultos tengan cada uno su sitio en el Estado. Señala(7)
igualmente la costumbre universal de la Iglesia de velar con gran
cuidado porque nadie sea forzado a abrazar la fe católica contra su
voluntad, porque, como lo advierte San Agustín: “El hombre no puede
creer sino de plena voluntad”. También señala León XIII que no se ha de
abusar del principio de tolerancia, sino que se ha de aplicar en la
medida en que lo requiera el bien común(8). Fácil es advertir que en la
doctrina tradicional no se habla de derecho sino únicamente para la
verdad y el bien. Respecto de la falsedad y del mal se habla de
tolerancia, la cual pertenece a la esfera civil, en la que el Estado o
Poder público ha de permitir, según lo aconseje la prudencia política en
las diversas circunstancias, una circulación mayor o menor de la
falsedad y del mal, en vista del mayor bien común. La Declaración
conciliar sobre Libertad Religiosa habla, en cambio, de derecho de la
persona humana y de las comunidades a la libertad social y civil en
materia religiosa y niega el derecho de intervención del Estado a forzar
la profesión de un culto, aunque sea el verdadero, o de reprimir la de
otros, aunque sean falsos. Como es fácil advertir, la Declaración
conciliar se coloca en el plano civil(9) de los derechos. LM habla del
plano de la conciencia frente a Dios, porque eso lo ha considerado ya en
la introducción y allí ha reconocido sólo derechos a la verdad
religiosa objetiva. ¿Cómo funda la Declaración conciliar este derecho a
la libertad, aún para el error, y ello no sólo para la conciencia de
buena fe sino también para la de la mala fe? Los funda diciendo que “el
ejercicio de la religión, por su misma índole, consiste primeramente en
actos internos voluntarios y libres, por los cuales el hombre se ordena a
Dios directamente: y tales actos no pueden ser mandados o prohibidos
por un poder puramente humano”. Esto, como se ve, por lo que respecta a
la profesión privada de cultos falsos. Pero la Declaración conciliar
justifica igualmente el derecho de la persona humana a la profesión
pública de estos mismos cultos y así añade que: “La misma naturaleza
social del hombre exige que éste exprese externamente los actos internos
de religión, que comunique con otros en materia religiosa y profese su
religión de modo comunitario”. Y para que nadie piense que esto se
limita a la profesión privada y pública de cultos erróneos practicados
de buena fe, cuando la Declaración conciliar declara la naturaleza del
acto psicológico de buscar la verdad religiosa y por lo mismo la
necesidad de que proceda inmune de coerción externa, añade: “El derecho a
la libertad religiosa se funda no en la disposición subjetiva de la
persona sino en su misma naturaleza”. Y a continuación expresa: “Por lo
cual el derecho a esta inmunidad persevera aún en aquellos que no
satisfacen a la obligación de buscar la verdad y de adherir a ella; su
ejercicio no puede ser impedido mientras se respete el justo orden
público”. En consecuencia, la Declaración conciliar sostiene el derecho
civil de la persona humana a la profesión, incluso de mala fe, de cultos
falsos, y niega el derecho civil del Estado de reprimirlos o el de
forzar la profesión pública del culto verdadero. Por aquí aparece claro
en qué concuerdan y en qué se diferencian una y otra formulación.
Colocada una y otra en una situación histórica en que el bien público
hace imposible la represión de los cultos falsos, la una, la
tradicional, habla tan sólo de tolerancia; la otra, la de la Declaración
conciliar, habla de derechos de la persona humana.
.
.
Esta es la primera cuestión que surge al
estudiar una y otra exposición doctrinaria. ¿Es esta, la Declaración
conciliar, una doctrina nueva que cambia la anteriormente sostenida, o
es la misma doctrina, con una formulación nueva, que deja en pie la
doctrina anterior?(10) La respuesta nMs la da la misma Declaración
conciliar, que expresamente afirma en uno de sus primeros párrafos que
“la libertad religiosa, que los hombres exigen en el cumplimiento del
deber de dar culto a Dios, deja íntegra la doctrina tradicional católica
sobre el deber moral de hombre y sociedades para con la verdadera
religión y para con la única Iglesia de Cristo”. La concordancia entre
una y otra doctrina hay que buscarla en el punto que fija que, dada la
situación histórica actual que hace imposible la represión de los cultos
falsos y el apoyo público al verdadero, o sea, dado que la situación
del principio de tolerancia, de que hablaba León XIII, se ha como
institucionalizado, hay que partir de esta situación en el orden civil, y
reconocer derechos a la profesión inmune de coerción del acto
religioso; derechos que existían anteriormente porque están vinculados
con la naturaleza del acto religioso, pero que no podían ser
actualizados por la prevalencia de derechos superiores, cuales eran los
del Poder público a hacer respetar los derechos de la verdad religiosa;
derecho del poder público que ha caducado por la evolución de la
sociedad civil y por la defección del mismo poder público que, como
veremos más adelante, ha declinado su función religiosa y se ha
convertido en un Poder puramente material con fines también materiales
solamente. Esta doctrina de la caducidad de un régimen jurídico y la
vigencia de otro nuevo implica que se trata de derechos secundarios de
la persona humana. Y, en efecto, el derecho a la profesión pública del
error religioso es un derecho derivado de aquel absoluto y primario que
sólo acuerda derecho a la verdad. Per se, de suyo, no puede existir sino
derecho a la verdad. Este es un derecho primario y absoluto. Pero como
la libertad a la verdad se hace muy riesgosa e imposible, en materia
religiosa que de suyo pertenece al foro interno de la conciencia, si no
se le otorga también derecho al error, hay que reconocer en la persona
humana, per accidens, es a saber, por una razón circunstancial y
derivada, un derecho al error. Este derecho es, por consiguiente,
secundario, derivado y condicionado. Y a su vez, la obligación y, en
consecuencia, el derecho del Estado a imponer protección del derecho
público a la verdad religiosa depende del derecho fundamental y
primario, cual es la del bien común que es el fin mismo de la sociedad y
de la autoridad civil. Si las personas humanas tienen derecho a la
verdad religiosa, como derecho primario y absoluto, tienen también, ante
otras personas, el derecho a que éstas no le induzcan al error ni le
desvíen de la verdad. Sobre todo, este derecho se hace tanto más
imperioso cuando se trata del pueblo sencillo e ignorante. Luego, al
Poder público pertenece la protección del derecho a la verdad religiosa,
la que no puede conseguirse sino por una represión de la profesión
pública de errores religiosos. Este derecho es también secundario y
derivado. El derecho a la libertad pública al error religioso puede
entrar en conflicto con el derecho del Poder público a la protección de
la verdad religiosa. Ellos es harto claro y evidente, y en tal caso la
Prudencia y la Prudencia política habrá de decidir en las diversas
circunstancias cuál derecho haya de prevalecer. Hechas estas
aclaraciones, al que preguntare: ¿cómo puede ser una misma doctrina la
que acuerda un derecho fundado en la dignidad humana y aquella otra, la
tradicional, que no acordaba derecho, sino que tan sólo toleraba, por
razones de bien común, la práctica privada y pública de falsos cultos?,
habría que contestarle que la relación del hombre con respecto a Dios
incluye dos elementos esenciales en la dignidad de la persona humana. El
uno, que el hombre se mueva hacia el fin, que es la verdad objetiva del
mismo Dios; y el otro que se mueva por sí mismo, por la verdad de su
conciencia, sin que sufra coerción alguna externa. Dos elementos, uno
que mira al fin, la verdad de la persona humana; y otro, que mira al
medio, la libertad de la persona humana. Hablando en absoluto el hombre
tiene obligación de moverse hacia Dios, y sólo hacia Dios. De esta
obligación le nace el derecho frente a sus semejantes de que no le
coaccionen ni le impidan moverse libremente hacia Dios. Es decir, que
tiene un derecho absoluto y primario de moverse con libertad hacia la
religión verdadera, que solamente le comunica con su fin. Bajo este
aspecto, sólo la Verdad tiene derecho absoluto, que no lo puede tener el
error. Porque aunque la persona humana sea sujeto de derechos, el
título o razón que confiere este derecho es la verdad y no el error.
Colocándose en este punto absoluto, la doctrina tradicional no acordaba
derecho al hombre sino sólo y únicamente para practicar la religión
verdadera. Permitía, como un mal menor, que era preferible tolerar la
práctica privada y pública de los cultos falsos. Sostenía asimismo como
un deber del Poder Público esta tolerancia de los cultos falsos. Esta
obligación —relativa— del Poder público, determinada por razones de
prudencia política, creaba, en cierto modo, un derecho también relativo
en los ciudadanos para practicar cualquier culto, verdadero o falso. Un
derecho puramente civil, vale decir, con vigencia en la esfera de la
civilidad, pero no en la de la moralidad. No hay duda de que esta
exposición y formulación de la doctrina es perfecta y la Declaración
conciliar de Vaticano II expresa que debe ser mantenida. Pero se puede
tomar como punto de partida no una consideración absoluta sino una
relativa, es a saber, la situación histórica en que se halla el hombre
hoy frente a la práctica de muchas religiones en una misma sociedad
civil, y establecer en esas condiciones el derecho relativo o
condicional —derecho civil—, que corresponde a cada hombre y a cada
comunidad religiosa de profesar privada y públicamente cualquier culto.
Es claro que esta consideración, aunque legítima, ha de considerarse
también imperfecta si se la compara con la consideración tradicional
expuesta por la Iglesia desde la Mirari Vos de Gregorio XVI hasta la
Libertas de León XIII, exposición a que se ha ajustado la Iglesia hasta
ahora en los documentos oficiales. Consideración imperfecta porque, en
lugar de considerar el orden jurídico civil como en continuidad de la
esfera de la moralidad y formando una parte de ella, introduce en cierto
modo una como separación entre civilidad y moralidad, lo que implica
cierta deshumanización o amoralización del Estado o de la sociedad
civil. Luego, se ha producido un cambio, pero no en profesión de
doctrina sino en su formulación. De aquí que se haya de destacar la
importancia que tiene esta introducción de la Libertad Religiosa que nos
propone la Declaración conciliar de Vaticano II.
estudiar una y otra exposición doctrinaria. ¿Es esta, la Declaración
conciliar, una doctrina nueva que cambia la anteriormente sostenida, o
es la misma doctrina, con una formulación nueva, que deja en pie la
doctrina anterior?(10) La respuesta nMs la da la misma Declaración
conciliar, que expresamente afirma en uno de sus primeros párrafos que
“la libertad religiosa, que los hombres exigen en el cumplimiento del
deber de dar culto a Dios, deja íntegra la doctrina tradicional católica
sobre el deber moral de hombre y sociedades para con la verdadera
religión y para con la única Iglesia de Cristo”. La concordancia entre
una y otra doctrina hay que buscarla en el punto que fija que, dada la
situación histórica actual que hace imposible la represión de los cultos
falsos y el apoyo público al verdadero, o sea, dado que la situación
del principio de tolerancia, de que hablaba León XIII, se ha como
institucionalizado, hay que partir de esta situación en el orden civil, y
reconocer derechos a la profesión inmune de coerción del acto
religioso; derechos que existían anteriormente porque están vinculados
con la naturaleza del acto religioso, pero que no podían ser
actualizados por la prevalencia de derechos superiores, cuales eran los
del Poder público a hacer respetar los derechos de la verdad religiosa;
derecho del poder público que ha caducado por la evolución de la
sociedad civil y por la defección del mismo poder público que, como
veremos más adelante, ha declinado su función religiosa y se ha
convertido en un Poder puramente material con fines también materiales
solamente. Esta doctrina de la caducidad de un régimen jurídico y la
vigencia de otro nuevo implica que se trata de derechos secundarios de
la persona humana. Y, en efecto, el derecho a la profesión pública del
error religioso es un derecho derivado de aquel absoluto y primario que
sólo acuerda derecho a la verdad. Per se, de suyo, no puede existir sino
derecho a la verdad. Este es un derecho primario y absoluto. Pero como
la libertad a la verdad se hace muy riesgosa e imposible, en materia
religiosa que de suyo pertenece al foro interno de la conciencia, si no
se le otorga también derecho al error, hay que reconocer en la persona
humana, per accidens, es a saber, por una razón circunstancial y
derivada, un derecho al error. Este derecho es, por consiguiente,
secundario, derivado y condicionado. Y a su vez, la obligación y, en
consecuencia, el derecho del Estado a imponer protección del derecho
público a la verdad religiosa depende del derecho fundamental y
primario, cual es la del bien común que es el fin mismo de la sociedad y
de la autoridad civil. Si las personas humanas tienen derecho a la
verdad religiosa, como derecho primario y absoluto, tienen también, ante
otras personas, el derecho a que éstas no le induzcan al error ni le
desvíen de la verdad. Sobre todo, este derecho se hace tanto más
imperioso cuando se trata del pueblo sencillo e ignorante. Luego, al
Poder público pertenece la protección del derecho a la verdad religiosa,
la que no puede conseguirse sino por una represión de la profesión
pública de errores religiosos. Este derecho es también secundario y
derivado. El derecho a la libertad pública al error religioso puede
entrar en conflicto con el derecho del Poder público a la protección de
la verdad religiosa. Ellos es harto claro y evidente, y en tal caso la
Prudencia y la Prudencia política habrá de decidir en las diversas
circunstancias cuál derecho haya de prevalecer. Hechas estas
aclaraciones, al que preguntare: ¿cómo puede ser una misma doctrina la
que acuerda un derecho fundado en la dignidad humana y aquella otra, la
tradicional, que no acordaba derecho, sino que tan sólo toleraba, por
razones de bien común, la práctica privada y pública de falsos cultos?,
habría que contestarle que la relación del hombre con respecto a Dios
incluye dos elementos esenciales en la dignidad de la persona humana. El
uno, que el hombre se mueva hacia el fin, que es la verdad objetiva del
mismo Dios; y el otro que se mueva por sí mismo, por la verdad de su
conciencia, sin que sufra coerción alguna externa. Dos elementos, uno
que mira al fin, la verdad de la persona humana; y otro, que mira al
medio, la libertad de la persona humana. Hablando en absoluto el hombre
tiene obligación de moverse hacia Dios, y sólo hacia Dios. De esta
obligación le nace el derecho frente a sus semejantes de que no le
coaccionen ni le impidan moverse libremente hacia Dios. Es decir, que
tiene un derecho absoluto y primario de moverse con libertad hacia la
religión verdadera, que solamente le comunica con su fin. Bajo este
aspecto, sólo la Verdad tiene derecho absoluto, que no lo puede tener el
error. Porque aunque la persona humana sea sujeto de derechos, el
título o razón que confiere este derecho es la verdad y no el error.
Colocándose en este punto absoluto, la doctrina tradicional no acordaba
derecho al hombre sino sólo y únicamente para practicar la religión
verdadera. Permitía, como un mal menor, que era preferible tolerar la
práctica privada y pública de los cultos falsos. Sostenía asimismo como
un deber del Poder Público esta tolerancia de los cultos falsos. Esta
obligación —relativa— del Poder público, determinada por razones de
prudencia política, creaba, en cierto modo, un derecho también relativo
en los ciudadanos para practicar cualquier culto, verdadero o falso. Un
derecho puramente civil, vale decir, con vigencia en la esfera de la
civilidad, pero no en la de la moralidad. No hay duda de que esta
exposición y formulación de la doctrina es perfecta y la Declaración
conciliar de Vaticano II expresa que debe ser mantenida. Pero se puede
tomar como punto de partida no una consideración absoluta sino una
relativa, es a saber, la situación histórica en que se halla el hombre
hoy frente a la práctica de muchas religiones en una misma sociedad
civil, y establecer en esas condiciones el derecho relativo o
condicional —derecho civil—, que corresponde a cada hombre y a cada
comunidad religiosa de profesar privada y públicamente cualquier culto.
Es claro que esta consideración, aunque legítima, ha de considerarse
también imperfecta si se la compara con la consideración tradicional
expuesta por la Iglesia desde la Mirari Vos de Gregorio XVI hasta la
Libertas de León XIII, exposición a que se ha ajustado la Iglesia hasta
ahora en los documentos oficiales. Consideración imperfecta porque, en
lugar de considerar el orden jurídico civil como en continuidad de la
esfera de la moralidad y formando una parte de ella, introduce en cierto
modo una como separación entre civilidad y moralidad, lo que implica
cierta deshumanización o amoralización del Estado o de la sociedad
civil. Luego, se ha producido un cambio, pero no en profesión de
doctrina sino en su formulación. De aquí que se haya de destacar la
importancia que tiene esta introducción de la Libertad Religiosa que nos
propone la Declaración conciliar de Vaticano II.
.
.
¿Es conveniente o puede dejar de serlo
este cambio en la formulación de la doctrina? Entendemos que esta
pregunta puede merecer varias respuestas, según sea el punto de vista
desde donde se miren las cosas. Primeramente, hay un punto de vista de
Dios que desde toda la eternidad ha fijado el plan de la historia. Y en
este sentido, aunque lo que acaezca no tiene que ser absolutamente lo
mejor, pues Dios es libre en sus determinaciones y no está obligado a
elegir lo mejor, sin embargo, ha de considerarse lo mejor, en cuanto ha
de ser, en definitiva, el cumplimiento de su voluntad, al menos
permisiva y consecuente. Bajo este aspecto, hemos de decir que, estando
la Iglesia de Jesucristo bajo la dirección especial del Espíritu Santo,
un cambio en la formulación de una doctrina tan vital que hace a la
esencia misma del acto religioso, y un cambio en una tradición dos veces
milenaria, pareciera significar singulares designios de Dios para los
tiempos que vivimos y para los que se aproximan. Estos designios
singulares pudieran estar vinculados con acontecimientos apocalípticos,
que lo mismo pueden culminar en lo que San Pablo llama Plenitudo Gentium
(Rom. 11, 25) la entrada en plenitud de los pueblos en el seno de la
Iglesia, entrada libre y amorosa; o también en el acercamiento a lo que
el mismo Apóstol llama la apostasía universal (2 Tes. 2, 3). Sea de ello
lo que fuere, conviene siempre tener presente que la Historia y sobre
todo la Historia de la Iglesia, se mueve por caminos misteriosos que
sólo Dios conoce y sólo conduce. Por ello, dejando el punto de vista de
Dios, que se nos escapa en absoluto, hemos de limitarnos a las hipótesis
posibles desde un punto de vista puramente humano, aunque tengamos en
cuenta los datos de la Divina Revelación. Colocándonos en un punto de
vista puramente humano, hemos de decir que, al formular en una expresión
imperfecta la doctrina tradicional, la Iglesia cumple un acto de
misericordia para cMn el hombre de hoy. No se dispensa un trato igual a
un hombre maduro y sano que el que se dispensa a un enfermo. No se
dispensa un trato igual a un hombre —o a una civilización— que se mueve
en la verdad que a aquel otro que habiendo perdido el sentido de la
verdad se mueve en la idea de la libertad. El hombre hoy no sabe dónde
está la verdad ni cómo hay que encontrarla. Sólo reclama libertad. Pero
el hombre, lejos de la verdad, es un hombre enfermo, que ni siquiera
tiene libertad. Ya que sólo la verdad nos hace libres (Juan, 8, 32). De
aquí que se cometería un gravísimo error si se tomara este acto de
misericordia de la Iglesia en la Declaración conciliar de Libertad
Religiosa como un argumento de madurez del hombre actual. El hombre
actual podrá haber efectuado muchos progresos en aspectos parciales de
su existencia. Pero en lo que respecta a su alejamiento de la Iglesia
Católica, que corre parejo con su alejamiento de Cristo y de Dios, está
sufriendo una terrible crisis y enfermedad que afecta a lo esencial de
su existencia. Porque se aleja de Cristo que se le ha dado como
Salvación, de Cristo, que es verdad de su entendimiento y Gracia de su
Voluntad. Y, al perder el bien de lo fundamental de su ser, el hombre de
hoy se hace incapaz de usar bien de aquellos progresos parciales que
habría efectuado en muchos aspectos de su actividad. De una apreciación
errónea con respecto al significado del acto conciliar puede seguirse
una actitud también errónea con respecto a la orientación que se haya de
atribuir a toda la vida del hombre. Porque si se toma la nueva
formulación como un acto de misericordia que tiene la Iglesia en vista
de la enfermedad de que está aquejado el hombre de hoy que prefiere la
libertad a la verdad, se ha de concluir que, partiendo de la libertad,
hacia la que se dirigen las apetencias vitales del hombre actual, debe
marcharse hacia la adquisición de la Verdad, porque sólo ésta le ha de
salvar. Si, en cambio, se toma la nueva formulación, en base a la
libertad, como un acto al que se ha visto obligada la Iglesia para
satisfacer la madurez que ha alcanzado el hombre de hoy en su
alejamiento de la misma Iglesia, habría que concluir que será necesario
acelerar esa marcha en el camino de la libertad aunque ella determine
un mayor alejamiento religioso del hombre frente a la Iglesia y frente a
Dios. Porque si la libertad, y no precisamente la verdad, le salva,
será menester orientarse siempre en un camino de mayor libertad. Esto
nos hace ver la importancia que tiene la justa apreciación del acto
conciliar, la cual sería equivocada y aún nefasta, si se tomara como una
medida que sería adoptada contra la doctrina y la práctica anterior de
dos mil años de Iglesia; cuando en realidad se toma como punto de
partida, en atención al estado enfermizo del hombre actual, para de aquí
llevarle al goce de la salud perfecta que sólo se encuentra en la
profesión plena de toda la doctrina. Esta imperfección de un régimen de
libertad frente al de la verdad no impide que pueda haber un verdadero
progreso en la libertad si no se realiza contra la verdad sino dentro de
ella. El régimen moderno de libertad es precisamente malo porque se ha
erigido contra la verdad. Pero si se mantiene el derecho pleno de la
verdad, y de la verdad religiosa en la vida humana, no hay duda que
cuanto más se realice ese derecho de la verdad en un clima de libertad,
haya de considerarse más perfecto. Estas consideraciones nos muestran
cómo detrás del acto conciliar sobre Libertad Religiosa se mueve toda
una Teología de la Historia, la cual puede formularse en términos
correctos o (11) equivocados. En términos correctos si se toma como
criterio de salvación del hombre, incluso en el plano temporal, su
acercamiento a la Iglesia, Sacramento Universal de Salud; o, en términos
equivocados, si se adopta cualquier otro valor. Porque si se adopta
aquel primer criterio, habrá que concluir que el mundo moderno en la
medida en que erige como salvación del hombre otros valores que aquél
que erigió la civilización cristiana, está perdiendo al hombre, por
muchas y grandes que sean las adquisiciones que en el plano material
pueda ofrecerle. Al contrario, cuanto mayores sean estas adquisiciones,
si no están acompañadas de la auténtica energía espiritual conque(12) la
Iglesia sana y robustece al hombre, más grande ha de ser la catástrofe
en que ellas han de desembocar. De todo esto hemos de concluir que la
Libertad Religiosa, que nos propone la Iglesia en la Declaración
conciliar, tiene un sentido diametralmente opuesto al que pregonan hasta
aquí los enemigos seculares de la Iglesia. En éstos, la libertad
religiosa es un fin en sí mismo que sirve para alejarnos de la Verdad.
En la Declaración conciliar, en cambio, la libertad es un simple medio,
de especial significación en el estado de salud del hombre actual, que
debe ser adoptado en vista del fin, que es llevar al hombre a la salud,
que sólo se encuentra en la Verdad católica. La importancia de estas
reflexiones debe ser medida teniendo en cuenta el poderío de que gozan
los enemigos de la Iglesia en el campo de las comunicaciones, y que sin
duda han de emplear para desvirtuar el recto sentido y significado del
acto conciliar. Para ellos, el cambio en la formulación de la doctrina
tradicional ha de ser interpretado como una victoria del iluminismo
masónico, que por fin ha logrado imponerse aún dentro de la Iglesia
sobre el reaccionarismo intolerante. Lamentablemente, estos enemigos han
de encontrar un poderoso apoyo en teorías teológicas que se han dejado
influir por el liberalismo del pasado siglo después de las concepciones
audaces de Lamennais y de sus numerosos seguidores. Existe el peligro de
que una organizada propaganda, realizada en todos los niveles de la
mentalidad humana, interprete la Libertad Religiosa de Vaticano II como
una expresión de las corrientes de indiferentismo religioso y sirva de
este modo a aumentar el caudal de los que, confundidos por la multitud
de creencias y de opiniones en el campo religioso, acaban en el
ejército, cada vez más numeroso, de los sin Dios. Aunque señalemos estos
peligros bien reales, abrigamos, sin embargo, la confianza de que el
acto de misericordia de la Iglesia demostrado en Vaticano II puede a su
vez conmover los corazones de los “hombres de buena voluntad” y suscitar
una corriente de conversiones. Porque si es cierto que el ateísmo se
acrecienta en un mundo en que la vida pública se laiciza, también lo es
que en este mundo que se disgrega y se atomiza, los millones de seres
que experimentan en lo íntimo del corazón y de la inteligencia el
llamado de Dios, se sienten cada vez más fuertemente impulsados hacia la
Iglesia Católica, donde se mantiene intacta la fe en el Dios Vivo y
verdadero. Lo esencial es que los católicos, lejos de entregarse a la
insensata aventura de querer liquidar el tesoro de teología y de
espiritualidad de sus dos mil años de vida cristiana, profundicen en ese
tesoro y la hagan fructificar en formas aún inéditas de una verdad que,
al comunicarse con Dios, está por encima de todo tiempo y de toda
historia. Lo nuevo ha de enlazarse con la tradición de lo pasado. Porque
si la enseñanza del siglo XX desautoriza lo enseñado en el siglo XIX,
se condena a sí misma, porque con igual derecho ha de ser desautorizada
en el siglo XXI. Es de esperar que la aventura del Progresismo
cristiano, que tan fuertemente se ha apoderado de muchos núcleos
católicos y que puede prosperar con una interpretación falsa de los
actos conciliares, deje lugar a manifestaciones más sensatas y legítimas
de renovación religiosa.
este cambio en la formulación de la doctrina? Entendemos que esta
pregunta puede merecer varias respuestas, según sea el punto de vista
desde donde se miren las cosas. Primeramente, hay un punto de vista de
Dios que desde toda la eternidad ha fijado el plan de la historia. Y en
este sentido, aunque lo que acaezca no tiene que ser absolutamente lo
mejor, pues Dios es libre en sus determinaciones y no está obligado a
elegir lo mejor, sin embargo, ha de considerarse lo mejor, en cuanto ha
de ser, en definitiva, el cumplimiento de su voluntad, al menos
permisiva y consecuente. Bajo este aspecto, hemos de decir que, estando
la Iglesia de Jesucristo bajo la dirección especial del Espíritu Santo,
un cambio en la formulación de una doctrina tan vital que hace a la
esencia misma del acto religioso, y un cambio en una tradición dos veces
milenaria, pareciera significar singulares designios de Dios para los
tiempos que vivimos y para los que se aproximan. Estos designios
singulares pudieran estar vinculados con acontecimientos apocalípticos,
que lo mismo pueden culminar en lo que San Pablo llama Plenitudo Gentium
(Rom. 11, 25) la entrada en plenitud de los pueblos en el seno de la
Iglesia, entrada libre y amorosa; o también en el acercamiento a lo que
el mismo Apóstol llama la apostasía universal (2 Tes. 2, 3). Sea de ello
lo que fuere, conviene siempre tener presente que la Historia y sobre
todo la Historia de la Iglesia, se mueve por caminos misteriosos que
sólo Dios conoce y sólo conduce. Por ello, dejando el punto de vista de
Dios, que se nos escapa en absoluto, hemos de limitarnos a las hipótesis
posibles desde un punto de vista puramente humano, aunque tengamos en
cuenta los datos de la Divina Revelación. Colocándonos en un punto de
vista puramente humano, hemos de decir que, al formular en una expresión
imperfecta la doctrina tradicional, la Iglesia cumple un acto de
misericordia para cMn el hombre de hoy. No se dispensa un trato igual a
un hombre maduro y sano que el que se dispensa a un enfermo. No se
dispensa un trato igual a un hombre —o a una civilización— que se mueve
en la verdad que a aquel otro que habiendo perdido el sentido de la
verdad se mueve en la idea de la libertad. El hombre hoy no sabe dónde
está la verdad ni cómo hay que encontrarla. Sólo reclama libertad. Pero
el hombre, lejos de la verdad, es un hombre enfermo, que ni siquiera
tiene libertad. Ya que sólo la verdad nos hace libres (Juan, 8, 32). De
aquí que se cometería un gravísimo error si se tomara este acto de
misericordia de la Iglesia en la Declaración conciliar de Libertad
Religiosa como un argumento de madurez del hombre actual. El hombre
actual podrá haber efectuado muchos progresos en aspectos parciales de
su existencia. Pero en lo que respecta a su alejamiento de la Iglesia
Católica, que corre parejo con su alejamiento de Cristo y de Dios, está
sufriendo una terrible crisis y enfermedad que afecta a lo esencial de
su existencia. Porque se aleja de Cristo que se le ha dado como
Salvación, de Cristo, que es verdad de su entendimiento y Gracia de su
Voluntad. Y, al perder el bien de lo fundamental de su ser, el hombre de
hoy se hace incapaz de usar bien de aquellos progresos parciales que
habría efectuado en muchos aspectos de su actividad. De una apreciación
errónea con respecto al significado del acto conciliar puede seguirse
una actitud también errónea con respecto a la orientación que se haya de
atribuir a toda la vida del hombre. Porque si se toma la nueva
formulación como un acto de misericordia que tiene la Iglesia en vista
de la enfermedad de que está aquejado el hombre de hoy que prefiere la
libertad a la verdad, se ha de concluir que, partiendo de la libertad,
hacia la que se dirigen las apetencias vitales del hombre actual, debe
marcharse hacia la adquisición de la Verdad, porque sólo ésta le ha de
salvar. Si, en cambio, se toma la nueva formulación, en base a la
libertad, como un acto al que se ha visto obligada la Iglesia para
satisfacer la madurez que ha alcanzado el hombre de hoy en su
alejamiento de la misma Iglesia, habría que concluir que será necesario
acelerar esa marcha en el camino de la libertad aunque ella determine
un mayor alejamiento religioso del hombre frente a la Iglesia y frente a
Dios. Porque si la libertad, y no precisamente la verdad, le salva,
será menester orientarse siempre en un camino de mayor libertad. Esto
nos hace ver la importancia que tiene la justa apreciación del acto
conciliar, la cual sería equivocada y aún nefasta, si se tomara como una
medida que sería adoptada contra la doctrina y la práctica anterior de
dos mil años de Iglesia; cuando en realidad se toma como punto de
partida, en atención al estado enfermizo del hombre actual, para de aquí
llevarle al goce de la salud perfecta que sólo se encuentra en la
profesión plena de toda la doctrina. Esta imperfección de un régimen de
libertad frente al de la verdad no impide que pueda haber un verdadero
progreso en la libertad si no se realiza contra la verdad sino dentro de
ella. El régimen moderno de libertad es precisamente malo porque se ha
erigido contra la verdad. Pero si se mantiene el derecho pleno de la
verdad, y de la verdad religiosa en la vida humana, no hay duda que
cuanto más se realice ese derecho de la verdad en un clima de libertad,
haya de considerarse más perfecto. Estas consideraciones nos muestran
cómo detrás del acto conciliar sobre Libertad Religiosa se mueve toda
una Teología de la Historia, la cual puede formularse en términos
correctos o (11) equivocados. En términos correctos si se toma como
criterio de salvación del hombre, incluso en el plano temporal, su
acercamiento a la Iglesia, Sacramento Universal de Salud; o, en términos
equivocados, si se adopta cualquier otro valor. Porque si se adopta
aquel primer criterio, habrá que concluir que el mundo moderno en la
medida en que erige como salvación del hombre otros valores que aquél
que erigió la civilización cristiana, está perdiendo al hombre, por
muchas y grandes que sean las adquisiciones que en el plano material
pueda ofrecerle. Al contrario, cuanto mayores sean estas adquisiciones,
si no están acompañadas de la auténtica energía espiritual conque(12) la
Iglesia sana y robustece al hombre, más grande ha de ser la catástrofe
en que ellas han de desembocar. De todo esto hemos de concluir que la
Libertad Religiosa, que nos propone la Iglesia en la Declaración
conciliar, tiene un sentido diametralmente opuesto al que pregonan hasta
aquí los enemigos seculares de la Iglesia. En éstos, la libertad
religiosa es un fin en sí mismo que sirve para alejarnos de la Verdad.
En la Declaración conciliar, en cambio, la libertad es un simple medio,
de especial significación en el estado de salud del hombre actual, que
debe ser adoptado en vista del fin, que es llevar al hombre a la salud,
que sólo se encuentra en la Verdad católica. La importancia de estas
reflexiones debe ser medida teniendo en cuenta el poderío de que gozan
los enemigos de la Iglesia en el campo de las comunicaciones, y que sin
duda han de emplear para desvirtuar el recto sentido y significado del
acto conciliar. Para ellos, el cambio en la formulación de la doctrina
tradicional ha de ser interpretado como una victoria del iluminismo
masónico, que por fin ha logrado imponerse aún dentro de la Iglesia
sobre el reaccionarismo intolerante. Lamentablemente, estos enemigos han
de encontrar un poderoso apoyo en teorías teológicas que se han dejado
influir por el liberalismo del pasado siglo después de las concepciones
audaces de Lamennais y de sus numerosos seguidores. Existe el peligro de
que una organizada propaganda, realizada en todos los niveles de la
mentalidad humana, interprete la Libertad Religiosa de Vaticano II como
una expresión de las corrientes de indiferentismo religioso y sirva de
este modo a aumentar el caudal de los que, confundidos por la multitud
de creencias y de opiniones en el campo religioso, acaban en el
ejército, cada vez más numeroso, de los sin Dios. Aunque señalemos estos
peligros bien reales, abrigamos, sin embargo, la confianza de que el
acto de misericordia de la Iglesia demostrado en Vaticano II puede a su
vez conmover los corazones de los “hombres de buena voluntad” y suscitar
una corriente de conversiones. Porque si es cierto que el ateísmo se
acrecienta en un mundo en que la vida pública se laiciza, también lo es
que en este mundo que se disgrega y se atomiza, los millones de seres
que experimentan en lo íntimo del corazón y de la inteligencia el
llamado de Dios, se sienten cada vez más fuertemente impulsados hacia la
Iglesia Católica, donde se mantiene intacta la fe en el Dios Vivo y
verdadero. Lo esencial es que los católicos, lejos de entregarse a la
insensata aventura de querer liquidar el tesoro de teología y de
espiritualidad de sus dos mil años de vida cristiana, profundicen en ese
tesoro y la hagan fructificar en formas aún inéditas de una verdad que,
al comunicarse con Dios, está por encima de todo tiempo y de toda
historia. Lo nuevo ha de enlazarse con la tradición de lo pasado. Porque
si la enseñanza del siglo XX desautoriza lo enseñado en el siglo XIX,
se condena a sí misma, porque con igual derecho ha de ser desautorizada
en el siglo XXI. Es de esperar que la aventura del Progresismo
cristiano, que tan fuertemente se ha apoderado de muchos núcleos
católicos y que puede prosperar con una interpretación falsa de los
actos conciliares, deje lugar a manifestaciones más sensatas y legítimas
de renovación religiosa.
.
.
En el párrafo 2, el Concilio Vaticano II
declara que “la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa”. Y
declara a continuación en qué consiste esta libertad. “Consiste, dice,
en que todos los hombres deben ser inmunes de coerción de parte de
hombres particulares y de parte de grupos sociales y de cualquier poder
humano, de tal suerte que en cuestión religiosa, nadie debe estar
coaccionado a obrar contra su conciencia ni tampoco ha de estar impedido
a que obre según su conciencia, sea privada, sea públicamente, solo o
asociado con otros, dentro de los límites debidos”. Ha de señalar el
Concilio a continuación que este derecho a la libertad se refiere “a
buscar la verdad religiosa” y que, una vez conocida, “a adherir a ella y
a ordenar toda su vida según las exigencias de la misma verdad”. Pero
advierte algo que es muy importante y dice: “Por lo cual el derecho a
esta inmunidad persevera aún en aquellos que no satisfacen a la
obligación de buscar la verdad y de adherir a ella; por lo cual no se
puede impedir su ejercicio con tal que se guarde el justo orden
público”. Los derechos fundados en la dignidad de la persona humana. El
hombre tiene derechos porque tiene obligaciones. La obligación funda el
derecho. Las obligaciones vienen de su carácter de creatura racional
inteligente y libre. Como inteligente y libre tiene dominio de sus actos
y como creatura está obligado a efectuar sus actos de acuerdo con la
voluntad y disposición del Creador. El hombre tiene la obligación
fundamental de ordenar toda su vida hacia su Creador. Su vida debe ser
religiosa en aquella manera y camino(13) en que su creador se lo haya
hecho conocer, en caso de que exista una religión positiva impuesta por
el creador. El hombre tiene obligación de adherir a esta verdad y
conformar de acuerdo con ella toda su vida. Esta es una obligación
ineludible de su ser y su cumplimiento dignifica por sí mismo su
carácter de persona. Porque la persona humana se dignifica cuando
alcanza el fin que la perfecciona. Y este fin es Dios en la Verdad
religiosa. De esta obligación, fundamental y primera por su importancia
ontológica, nacen los derechos que el hombre tiene frente a otro hombre.
Porque tiene obligación bajo su responsabilidad de llegar a Dios, tiene
derecho a que todo hombre o grupo humano ni le coaccione a seguir un
camino religioso diferente de la Verdad ni le impida seguir aquel
determinado que le lleva a la Verdad. El hombre tiene derecho
primeramente a la Verdad religiosa. Y porque tiene derecho a la verdad
religiosa tiene derecho también, en segundo lugar, a la libertad
religiosa. De suyo y en absoluto el derecho a la libertad religiosa está
en función de la verdad religiosa. El hombre no tiene derecho, de suyo y
en absoluto, incondicionado, sino sólo a la libertad que le conduzca a
la verdad religiosa y en la medida en que a esta verdad le conduzca.
Esto no quiere decir que los actos internos religiosos que no conduzcan a
la verdad religiosa puedan ser forzados. Ya que éstos, al ser internos,
no pueden caer bajo la jurisdicción de ningún poder de la tierra, que
sólo la tienen externa y en lo que de algún modo sea del foro público.
Los actos externos religiosos pueden ser de suyo y en general forzados.
Ya que el Poder Público puede prescribir la comisión de ciertos actos o
proscribir otros. Este poder de jurisdicción que compete al Estado
sobre los actos religiosos externos de los ciudadanos se halla
condicionado y modificado en el mundo desde la presencia de la Iglesia
de Jesucristo. Modificado en el sentido de que el Estado no lo puede
ejercitar sino bajo la jurisdicción de la Iglesia, que ha recibido poder
sobre lo religioso del propio Jesucristo. Y así la Iglesia ha
prescripto en toda su legislación y práctica que no fueran forzados ni
judíos ni paganos. Con respecto a los cristianos, el Estado, bajo la
autorización de la Iglesia, pudo en tiempos pasados legítimamente forzar
a herejes y a apóstatas al cumplimiento de los compromisos que
adquirieron en el bautismo. Esto que fue legítimo en las edades
cristianas, deja ya de serlo con la nueva Declaración conciliar sobre
“Libertad Religiosa”, en la que la Iglesia prescribe que el Poder Civil
no tenga ninguna jurisdicción sobre los actos religiosos, exceptuando lo
que se refiere al justo orden público. ¿Es doctrina nueva esta de que
los hombres no puedan ser forzados en su vida religiosa? No es nueva con
respecto a judíos y a paganos, salvo algunas excepciones que no pueden
imputarse a la Iglesia en cuanto tal. Para ello, baste recordar la
enseñanza clara y terminante al respecto de Santo Tomás, quien niega que
se pueda coaccionar a abrazar la fe a judíos y a paganos, aunque
considera lícito que si se puede reprimir al que adultera la moneda, con
mayor razón ha de serlo el que se castigue, aún con penas, al que
pervierte y adultera la fe católica (Suma, 2-2, 10, 8). Esta doctrina
nueva, en consecuencia, con respecto a los herejes y a apóstatas,
establece nuevas normas a los Estados de las que estuvieron en vigor en
otro tiempo. Ello quiere decir que con el acto conciliar la Iglesia
sanciona oficialmente el derecho de que gozaban los Estados con respecto
a los actos religiosos externos y dispone que, de aquí en adelante, no
puedan ejercer ninguna jurisdicción no sólo sobre judíos y sobre
paganos, pero ni tampoco sobre cristianos. En consecuencia, los actos
religiosos de todos los hombres por sanción del Poder religioso
universal —la Iglesia Católica Romana—, salvo en lo que se refiere al
justo orden público, quedan sustraídos al Poder y jurisdicción de los
Estados civiles, que no pueden ya ejercer sobre ellos ningún tipo de
violencia. ¿Existe alguna razón para que la Iglesia adopte hoy esta
norma nueva con respecto a los cristianos? Sin duda que existe, y ella
consiste en la mayor sensibilidad del hombre actual con respecto a la
libertad, mientras el hombre de antes era más sensible a los derechos de
la verdad. Esta mayor sensibilidad del hombre moderno por la libertad
podía haberse actualizado manteniendo el sentido de la verdad. Pero se
ha actualizado contra la verdad. De aquí que no resulta un progreso
humano sustancial sino una caída y un regreso. El hombre actual, en
efecto, ha perdido el sentido del valor de la verdad y de la unidad
religiosa y el sentido de la gravedad de los pecados que atentan
directamente contra esta verdad y unidad. ¿Esta pérdida del sentido de
la verdad religiosa y este aumento del sentido de la libertad significan
un progreso con respecto al hombre de antes o más bien un regreso? Esta
cuestión la hemos tratado anteriormente y su solución depende de lo que
llevamos expuesto. Es claro que el derecho a la libertad es secundario y
tiene razón de medio con respecto al derecho que tiene el hombre a la
verdad religiosa. Porque la verdad religiosa tiene razón de fin. El
hombre está hecho para Dios. Luego Dios es el fin del hombre. Si el
hombre estuviera hecho para sí mismo, su libertad tendría razón de fin.
El hombre se dignificaría primeramente por el ejercicio de su libertad.
Pero si el hombre está hecho para otro, su dignidad se alcanza
primeramente en la medida en que se conforme con este otro para cuyo fin
está hecho. Esto no quiere decir que la libertad no constituya una
dignidad del hombre. Sólo demuestra que no es su dignidad constitutiva
primera, y que si se hace contra la verdad, implica una caída y una
pérdida. Un orden de civilización que tenga en cuenta los derechos de la
verdad religiosa como dignidad primera del hombre ha de considerarse
superior a un orden que tenga en cuenta como dignidad primera los meros
derechos de la libertad. De aquí que el orden secular de la Cristiandad
que rindió homenaje a los derechos de la verdad del hombre ha de
considerarse superior al orden de la vida moderna que considera sobre
todo y ante todo las derechos de la libertad. De modo que no se ha de
dudar en dar respuesta a la cuestión planteada y contestar que el camino
de un orden de civilización que del reconocimiento y estima de los
derechos de la verdad ha ido pasando a otro orden que, posponiendo
aquel reconocimiento y aquella estima, se ha movido solamente por los
derechos de la libertad, significa una declinación y un regreso de la
esencia del hombre. Porque si el hombre precisamente se realiza, se
plenifica y se dignifica en absoluto —simpliciter— sólo cuando logra el
fin para el que ha sido creado, aquella otra dignificación que alcanza
en su libertad o en cualquier otro valor, fuera del esencial, sólo le
dignifica parcialmente y en un aspecto, secundum quid, para hablar en
términos de la Escuela. Este orden de civilización más imperfecto
determina y funda derechos nuevos, pero también más imperfectos si se lo
compara con el derecho de aquella civilización que se movió por la
fuerza de la verdad. Que sea más imperfecta no significa que en sí, o
sea considerado no precisamente con la relación a la dignidad que le
confiere la verdad, este derecho a la libertad religiosa no tenga su
fundamento, como dice la Declaración conciliar, “en la dignidad de la
persona, cuyas exigencias más plenamente se han hecho conocer por la
experiencia de los siglos”. Si esta libertad religiosa hubiera
progresado manteniendo los fueros de la verdad, entonces sí podría
considerarse como un progreso y una perfección substancial. En
consecuencia, el derecho a la libertad religiosa, aun en el caso de que
ésta se ejercite a sabiendas y a conciencia en los errores y en los
cultos falsos es un derecho de la persona humana, no absoluto ni
primero, sino sólo condicionado, determinado por una situación histórica
que puede justificar la fundación de un verdadero derecho nuevo. Así
como no se administra a un hombre enfermo el mismo régimen alimenticio a
que tiene derecho el hombre sano, así igualmente no se le puede
dispensar igual régimen jurídico al hombre de una civilización que se
mueve por los derechos de la verdad y a aquel que se mueve sólo por los
de la libertad. Si la libertad descansa en la dignidad de naturaleza de
la persona humana, ¿no violó dicha dignidad un orden de civilización que
forzó aquella libertad? Esta cuestión ha sido suficientemente aclarada
al explicar cómo la dignidad de la persona humana que implica la
libertad religiosa en el orden externo de la vida a l a profesión de los
cultos falsos no ha de considerarse como absoluta ni primaria sino
condicionada y secundaria respecto a aquella otra dignidad que descansa
en el ajuste del hombre con su verdad. Tenemos aquí dos dignidades de
la persona humana, la una absoluta y primaria, ya que sólo ella la
dignifica por constituir su fin propio y esencial; y la otra,
condicionada y secundaria en función de aquella absoluta y primaria.
Estas dos dignidades, con los derechos que una y otra implican, pueden
entrar en conflicto. El derecho del Estado cristiano a mantener en el
orden público la verdad cristiana puede verse en conflicto con la
libertad del ciudadano a profesar errores y cultos falsos. El derecho y
la obligación del Estado cristiano a velar por la protección de los
ciudadanos a su verdad religiosa pueden verse en conflicto con el
derecho de otros ciudadanos a profesar errores religiosos. Si el Estado
tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos contra los que
adulteran las monedas o cualquier otra mercancía, ¿no ha de tenerla de
suyo también contra los que adulteran la verdad religiosa que hace al
fin mismo del hombre? La respuesta se impone por sí misma, mientras se
dé la condición de una sociedad donde el hombre corriente comprenda
dónde está la verdad religiosa y cuál sea su importancia primera entre
todos los valores de la vida. Si por cualquier circunstancia histórica
el hombre se hace incapaz de comprender los derechos y exigencias de la
verdad religiosa y pierde el sentido de la jerarquía de valores y
derechos, cambia en cierto modo en su naturaleza moral y jurídica
fundamental, al menos en sus derechos secundarios, para dar lugar al
fundamento de otros derechos cMndicionados, relativos y derivados de su
nueva situación histórica. Le pasa analógicamente lo que acaece con el
hombre en su condición histórica de pecado original, que debe vivir en
un régimen de propiedad privada de bienes, cosa que, como enseña Santo
Tomás, no había de realizarse si hubiera mantenido la justicia original,
ya que entonces habría conocido una perfecta comunidad de bienes y
servicios. Una situación histórica diferente, que lejos de ser de
progreso en el caso de su sensibilidad a la libertad contra la verdad,
puede ser de enfermedad y ruina, determina nuevos derechos acomodados a
esa nueva situación. Es claro que el cambio de derechos se verifica con
respecto a derechos secundarios de la persona humana, cuales son los
derechos civiles de protección o de libertad de la verdad o falsedad
religiosa.
declara que “la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa”. Y
declara a continuación en qué consiste esta libertad. “Consiste, dice,
en que todos los hombres deben ser inmunes de coerción de parte de
hombres particulares y de parte de grupos sociales y de cualquier poder
humano, de tal suerte que en cuestión religiosa, nadie debe estar
coaccionado a obrar contra su conciencia ni tampoco ha de estar impedido
a que obre según su conciencia, sea privada, sea públicamente, solo o
asociado con otros, dentro de los límites debidos”. Ha de señalar el
Concilio a continuación que este derecho a la libertad se refiere “a
buscar la verdad religiosa” y que, una vez conocida, “a adherir a ella y
a ordenar toda su vida según las exigencias de la misma verdad”. Pero
advierte algo que es muy importante y dice: “Por lo cual el derecho a
esta inmunidad persevera aún en aquellos que no satisfacen a la
obligación de buscar la verdad y de adherir a ella; por lo cual no se
puede impedir su ejercicio con tal que se guarde el justo orden
público”. Los derechos fundados en la dignidad de la persona humana. El
hombre tiene derechos porque tiene obligaciones. La obligación funda el
derecho. Las obligaciones vienen de su carácter de creatura racional
inteligente y libre. Como inteligente y libre tiene dominio de sus actos
y como creatura está obligado a efectuar sus actos de acuerdo con la
voluntad y disposición del Creador. El hombre tiene la obligación
fundamental de ordenar toda su vida hacia su Creador. Su vida debe ser
religiosa en aquella manera y camino(13) en que su creador se lo haya
hecho conocer, en caso de que exista una religión positiva impuesta por
el creador. El hombre tiene obligación de adherir a esta verdad y
conformar de acuerdo con ella toda su vida. Esta es una obligación
ineludible de su ser y su cumplimiento dignifica por sí mismo su
carácter de persona. Porque la persona humana se dignifica cuando
alcanza el fin que la perfecciona. Y este fin es Dios en la Verdad
religiosa. De esta obligación, fundamental y primera por su importancia
ontológica, nacen los derechos que el hombre tiene frente a otro hombre.
Porque tiene obligación bajo su responsabilidad de llegar a Dios, tiene
derecho a que todo hombre o grupo humano ni le coaccione a seguir un
camino religioso diferente de la Verdad ni le impida seguir aquel
determinado que le lleva a la Verdad. El hombre tiene derecho
primeramente a la Verdad religiosa. Y porque tiene derecho a la verdad
religiosa tiene derecho también, en segundo lugar, a la libertad
religiosa. De suyo y en absoluto el derecho a la libertad religiosa está
en función de la verdad religiosa. El hombre no tiene derecho, de suyo y
en absoluto, incondicionado, sino sólo a la libertad que le conduzca a
la verdad religiosa y en la medida en que a esta verdad le conduzca.
Esto no quiere decir que los actos internos religiosos que no conduzcan a
la verdad religiosa puedan ser forzados. Ya que éstos, al ser internos,
no pueden caer bajo la jurisdicción de ningún poder de la tierra, que
sólo la tienen externa y en lo que de algún modo sea del foro público.
Los actos externos religiosos pueden ser de suyo y en general forzados.
Ya que el Poder Público puede prescribir la comisión de ciertos actos o
proscribir otros. Este poder de jurisdicción que compete al Estado
sobre los actos religiosos externos de los ciudadanos se halla
condicionado y modificado en el mundo desde la presencia de la Iglesia
de Jesucristo. Modificado en el sentido de que el Estado no lo puede
ejercitar sino bajo la jurisdicción de la Iglesia, que ha recibido poder
sobre lo religioso del propio Jesucristo. Y así la Iglesia ha
prescripto en toda su legislación y práctica que no fueran forzados ni
judíos ni paganos. Con respecto a los cristianos, el Estado, bajo la
autorización de la Iglesia, pudo en tiempos pasados legítimamente forzar
a herejes y a apóstatas al cumplimiento de los compromisos que
adquirieron en el bautismo. Esto que fue legítimo en las edades
cristianas, deja ya de serlo con la nueva Declaración conciliar sobre
“Libertad Religiosa”, en la que la Iglesia prescribe que el Poder Civil
no tenga ninguna jurisdicción sobre los actos religiosos, exceptuando lo
que se refiere al justo orden público. ¿Es doctrina nueva esta de que
los hombres no puedan ser forzados en su vida religiosa? No es nueva con
respecto a judíos y a paganos, salvo algunas excepciones que no pueden
imputarse a la Iglesia en cuanto tal. Para ello, baste recordar la
enseñanza clara y terminante al respecto de Santo Tomás, quien niega que
se pueda coaccionar a abrazar la fe a judíos y a paganos, aunque
considera lícito que si se puede reprimir al que adultera la moneda, con
mayor razón ha de serlo el que se castigue, aún con penas, al que
pervierte y adultera la fe católica (Suma, 2-2, 10, 8). Esta doctrina
nueva, en consecuencia, con respecto a los herejes y a apóstatas,
establece nuevas normas a los Estados de las que estuvieron en vigor en
otro tiempo. Ello quiere decir que con el acto conciliar la Iglesia
sanciona oficialmente el derecho de que gozaban los Estados con respecto
a los actos religiosos externos y dispone que, de aquí en adelante, no
puedan ejercer ninguna jurisdicción no sólo sobre judíos y sobre
paganos, pero ni tampoco sobre cristianos. En consecuencia, los actos
religiosos de todos los hombres por sanción del Poder religioso
universal —la Iglesia Católica Romana—, salvo en lo que se refiere al
justo orden público, quedan sustraídos al Poder y jurisdicción de los
Estados civiles, que no pueden ya ejercer sobre ellos ningún tipo de
violencia. ¿Existe alguna razón para que la Iglesia adopte hoy esta
norma nueva con respecto a los cristianos? Sin duda que existe, y ella
consiste en la mayor sensibilidad del hombre actual con respecto a la
libertad, mientras el hombre de antes era más sensible a los derechos de
la verdad. Esta mayor sensibilidad del hombre moderno por la libertad
podía haberse actualizado manteniendo el sentido de la verdad. Pero se
ha actualizado contra la verdad. De aquí que no resulta un progreso
humano sustancial sino una caída y un regreso. El hombre actual, en
efecto, ha perdido el sentido del valor de la verdad y de la unidad
religiosa y el sentido de la gravedad de los pecados que atentan
directamente contra esta verdad y unidad. ¿Esta pérdida del sentido de
la verdad religiosa y este aumento del sentido de la libertad significan
un progreso con respecto al hombre de antes o más bien un regreso? Esta
cuestión la hemos tratado anteriormente y su solución depende de lo que
llevamos expuesto. Es claro que el derecho a la libertad es secundario y
tiene razón de medio con respecto al derecho que tiene el hombre a la
verdad religiosa. Porque la verdad religiosa tiene razón de fin. El
hombre está hecho para Dios. Luego Dios es el fin del hombre. Si el
hombre estuviera hecho para sí mismo, su libertad tendría razón de fin.
El hombre se dignificaría primeramente por el ejercicio de su libertad.
Pero si el hombre está hecho para otro, su dignidad se alcanza
primeramente en la medida en que se conforme con este otro para cuyo fin
está hecho. Esto no quiere decir que la libertad no constituya una
dignidad del hombre. Sólo demuestra que no es su dignidad constitutiva
primera, y que si se hace contra la verdad, implica una caída y una
pérdida. Un orden de civilización que tenga en cuenta los derechos de la
verdad religiosa como dignidad primera del hombre ha de considerarse
superior a un orden que tenga en cuenta como dignidad primera los meros
derechos de la libertad. De aquí que el orden secular de la Cristiandad
que rindió homenaje a los derechos de la verdad del hombre ha de
considerarse superior al orden de la vida moderna que considera sobre
todo y ante todo las derechos de la libertad. De modo que no se ha de
dudar en dar respuesta a la cuestión planteada y contestar que el camino
de un orden de civilización que del reconocimiento y estima de los
derechos de la verdad ha ido pasando a otro orden que, posponiendo
aquel reconocimiento y aquella estima, se ha movido solamente por los
derechos de la libertad, significa una declinación y un regreso de la
esencia del hombre. Porque si el hombre precisamente se realiza, se
plenifica y se dignifica en absoluto —simpliciter— sólo cuando logra el
fin para el que ha sido creado, aquella otra dignificación que alcanza
en su libertad o en cualquier otro valor, fuera del esencial, sólo le
dignifica parcialmente y en un aspecto, secundum quid, para hablar en
términos de la Escuela. Este orden de civilización más imperfecto
determina y funda derechos nuevos, pero también más imperfectos si se lo
compara con el derecho de aquella civilización que se movió por la
fuerza de la verdad. Que sea más imperfecta no significa que en sí, o
sea considerado no precisamente con la relación a la dignidad que le
confiere la verdad, este derecho a la libertad religiosa no tenga su
fundamento, como dice la Declaración conciliar, “en la dignidad de la
persona, cuyas exigencias más plenamente se han hecho conocer por la
experiencia de los siglos”. Si esta libertad religiosa hubiera
progresado manteniendo los fueros de la verdad, entonces sí podría
considerarse como un progreso y una perfección substancial. En
consecuencia, el derecho a la libertad religiosa, aun en el caso de que
ésta se ejercite a sabiendas y a conciencia en los errores y en los
cultos falsos es un derecho de la persona humana, no absoluto ni
primero, sino sólo condicionado, determinado por una situación histórica
que puede justificar la fundación de un verdadero derecho nuevo. Así
como no se administra a un hombre enfermo el mismo régimen alimenticio a
que tiene derecho el hombre sano, así igualmente no se le puede
dispensar igual régimen jurídico al hombre de una civilización que se
mueve por los derechos de la verdad y a aquel que se mueve sólo por los
de la libertad. Si la libertad descansa en la dignidad de naturaleza de
la persona humana, ¿no violó dicha dignidad un orden de civilización que
forzó aquella libertad? Esta cuestión ha sido suficientemente aclarada
al explicar cómo la dignidad de la persona humana que implica la
libertad religiosa en el orden externo de la vida a l a profesión de los
cultos falsos no ha de considerarse como absoluta ni primaria sino
condicionada y secundaria respecto a aquella otra dignidad que descansa
en el ajuste del hombre con su verdad. Tenemos aquí dos dignidades de
la persona humana, la una absoluta y primaria, ya que sólo ella la
dignifica por constituir su fin propio y esencial; y la otra,
condicionada y secundaria en función de aquella absoluta y primaria.
Estas dos dignidades, con los derechos que una y otra implican, pueden
entrar en conflicto. El derecho del Estado cristiano a mantener en el
orden público la verdad cristiana puede verse en conflicto con la
libertad del ciudadano a profesar errores y cultos falsos. El derecho y
la obligación del Estado cristiano a velar por la protección de los
ciudadanos a su verdad religiosa pueden verse en conflicto con el
derecho de otros ciudadanos a profesar errores religiosos. Si el Estado
tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos contra los que
adulteran las monedas o cualquier otra mercancía, ¿no ha de tenerla de
suyo también contra los que adulteran la verdad religiosa que hace al
fin mismo del hombre? La respuesta se impone por sí misma, mientras se
dé la condición de una sociedad donde el hombre corriente comprenda
dónde está la verdad religiosa y cuál sea su importancia primera entre
todos los valores de la vida. Si por cualquier circunstancia histórica
el hombre se hace incapaz de comprender los derechos y exigencias de la
verdad religiosa y pierde el sentido de la jerarquía de valores y
derechos, cambia en cierto modo en su naturaleza moral y jurídica
fundamental, al menos en sus derechos secundarios, para dar lugar al
fundamento de otros derechos cMndicionados, relativos y derivados de su
nueva situación histórica. Le pasa analógicamente lo que acaece con el
hombre en su condición histórica de pecado original, que debe vivir en
un régimen de propiedad privada de bienes, cosa que, como enseña Santo
Tomás, no había de realizarse si hubiera mantenido la justicia original,
ya que entonces habría conocido una perfecta comunidad de bienes y
servicios. Una situación histórica diferente, que lejos de ser de
progreso en el caso de su sensibilidad a la libertad contra la verdad,
puede ser de enfermedad y ruina, determina nuevos derechos acomodados a
esa nueva situación. Es claro que el cambio de derechos se verifica con
respecto a derechos secundarios de la persona humana, cuales son los
derechos civiles de protección o de libertad de la verdad o falsedad
religiosa.
.
.
viii. EL ESTADO, COMO CUSTODIO DEL JUSTO ORDEN PÚBLICO PUEDE FORZAR LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LA DECLARACIÓN CONCILIAR
Que a la autoridad pública le corresponda
el derecho a la intervención en la esfera religiosa lo demuestra a las
claras el caso de que en la misma Declaración conciliar sobre libertad
religiosa no ha sido posible excluir toda intervención. Porque hay casos
en que algunos ciudadanos, invocando la libertad religiosa, pudieran
practicar actos directamente violatorios de derechos absolutos y
primarios de otros ciudadanos, como serían los derechos a la vida, a la
honra y a otros bienes humanos; y es lógico que el Estado, custodio de
los derechos humanos, tiene el derecho y la obligación de ejercer la
correspondiente protección y tutela de los mismos. De aquí que la
Declaración conciliar señale la atribución y el derecho que compete a la
sociedad civil de “protegerse contra los abusos que se pueden cometer
bajo el pretexto de la libertad religiosa, y cómo sobre todo pertenece
al poder civil la protección de esta libertad; lo cual no ha de hacerse
de modo arbitrario o con favoritismo, sino según las normas jurídicas
conformes al orden moral objetivo, las que están reclamadas por la
tutela eficaz de los derechos para todos los ciudadanos y para su
convivencia pacífica y por la promoción suficiente de la sana paz
política que es la convivencia ordenada en la verdadera justicia, y por
la debida guarda de la moralidad pública”. Por aquí es fácil hacer un
argumento en defensa de la civilización medieval que comprendió que en
“el justo orden público” había que incluir los derechos a l a protección
pública de la verdad religiosa contra los diversos adulteradores que,
bajo la invocación de novedades en el orden del pensamiento y de la
vida, debían pretender modificar el depósito de verdades dadas por Dios
al hombre.
el derecho a la intervención en la esfera religiosa lo demuestra a las
claras el caso de que en la misma Declaración conciliar sobre libertad
religiosa no ha sido posible excluir toda intervención. Porque hay casos
en que algunos ciudadanos, invocando la libertad religiosa, pudieran
practicar actos directamente violatorios de derechos absolutos y
primarios de otros ciudadanos, como serían los derechos a la vida, a la
honra y a otros bienes humanos; y es lógico que el Estado, custodio de
los derechos humanos, tiene el derecho y la obligación de ejercer la
correspondiente protección y tutela de los mismos. De aquí que la
Declaración conciliar señale la atribución y el derecho que compete a la
sociedad civil de “protegerse contra los abusos que se pueden cometer
bajo el pretexto de la libertad religiosa, y cómo sobre todo pertenece
al poder civil la protección de esta libertad; lo cual no ha de hacerse
de modo arbitrario o con favoritismo, sino según las normas jurídicas
conformes al orden moral objetivo, las que están reclamadas por la
tutela eficaz de los derechos para todos los ciudadanos y para su
convivencia pacífica y por la promoción suficiente de la sana paz
política que es la convivencia ordenada en la verdadera justicia, y por
la debida guarda de la moralidad pública”. Por aquí es fácil hacer un
argumento en defensa de la civilización medieval que comprendió que en
“el justo orden público” había que incluir los derechos a l a protección
pública de la verdad religiosa contra los diversos adulteradores que,
bajo la invocación de novedades en el orden del pensamiento y de la
vida, debían pretender modificar el depósito de verdades dadas por Dios
al hombre.
.
.
En el párrafo 3 de la Declaración
conciliar, se aclara prolijamente el proceso moral del acto religioso.
Se establece allí primeramente que existe una norma suprema de la vida
humana y que ésta consiste en la ley divina, eterna, objetiva y
universal, por la cual Dios, en el consejo de su sabiduría y de su amor,
ordena, dirige y gobierna el universo mundo y los caminos de la humana
comunidad. A esta regla y norma debe acomodarse el hombre, por lo que
tiene la obligación y el derecho de buscar la verdad en lo que a la
religión se refiere y para ello ha de emplear los medios idóneos para
llegar a través de su conciencia moral a la adquisición de la verdad
religiosa objetiva. Por aquí aparece espléndidamente cómo la verdad
objetiva de la ley divina funda el derecho primero, absoluto e
incondicionado de la verdad religiosa y la libertad religiosa.
Consiguientemente luego, y siempre en función de esta verdad religiosa
objetiva, viene también el derecho absoluto e incondicionado, aunque no
tan primero, de decidirse libremente, sin coacción de ningún poder
humano y movido sólo por la fuerza objetiva de la verdad, también
objetiva, a esta verdad religiosa. Pero este proceso inquisitivo de
búsqueda de la verdad en la práctica humana se hace muy difícil y no
siempre, aunque se haga con la mayor buena fe, nos ha de asegurar el
arribo a buen término. Puede terminar en una verdad puramente subjetiva,
que a los ojos de la conciencia moral parece la verdad, pero que en
realidad no es la verdad sino que es un error. ¿Qué derecho tiene
entonces el hombre a que se le respete en la profesión, sobre todo
pública, de ese error? Puede invocar un derecho, porque si tiene que
decidirse por la verdad religiosa libremente y no puede hacerlo con esa
libertad sin correr el riesgo del error y del error invencible, es claro
que se le ha de reconocer cierto derecho al error religioso. Pero ya
este derecho no puede ser absoluto e incondicionado, porque no depende
directamente de la verdad religiosa objetiva ni está suspendido
directamente de la misma. Sólo es absoluto e incondicionado el
movimiento de la libertad religiosa que conduce efectivamente a la
verdad religiosa, porque es esta verdad la que funda los derechos
posteriores de la libertad. Directamente y de suyo no tiene derecho a la
profesión del error religioso. Pero atendiendo a la naturaleza del
proceso inquisitivo de la verdad religiosa, que en su complejidad no
puede dejar de correr el riesgo del error, sobre todo en una sociedad
cada vez más confundida con respecto a la verdad religiosa, se ha de
sostener que indirectamente y accidentalmente, indirecta y per accidens,
hay que reconocer un derecho fundado en la persona humana al error
religioso. Este derecho a la libertad del error religioso puede entrar
en colisión cMn los derechos que tienen las otras personas humanas a que
no sean contagiadas con errores religiosos. Es claro que en esta
colisión de derechos se puede dar la primacía a los derechos de la
verdad religiosa sobre los de la libertad o, por el contrario, a los de
la libertad sobre los de la verdad. Mejor una situación histórica humana
que permita dar la primacía a los derechos de la verdad, ya que ésta
funda los derechos de la libertad del error religioso. Pero si de hecho
esto no es posible porque el error religioso ha alcanzado enorme
difusión, no queda otra alternativa que reconocer como primero y
anterior de hecho los derechos de la libertad aún al error religioso. Y
entonces surge un derecho público civil, condicionado a una situación
histórica humana, que otorga la primacía de los derechos al error
religioso sobre los de la verdad religiosa. Hasta aquí hemos considerado
el caso de la libertad al error religioso en la conciencia de buena fe.
Pero es claro que esta libertad hay que extenderla indistintamente a
cualquier error religioso, ya sea por la dificultad de demostrar la
buena o mala fe, ya sea por la insensibilidad que se ha formado en la
opinión pública actual para apreciar la gravedad del error religioso en
general. Por ello, el Concilio Vaticano II establece expresamente que
siendo la libertad religiosa un derecho de la persona humana, un derecho
del cual puede hacerse mal uso, “persevera aún en aquellos que no
satisfacen a la obligación de buscar la verdad o de adherir a ella; y
que su ejercicio no puede ser impedido mientras no altere el justo orden
público”. Aquí establece el Concilio una norma práctica adecuada a la
presente situación histórica que, como hemos repetido ya, se ha hecho
sensible a los derechos de la libertad sobre los de la verdad. Es claro
que este derecho sancionado por el Concilio, aún para los que de mala
fe profesan públicamente errores religiosos, tiene un fundamento en la
persona humana aún más remoto y condicionado que aquel que tienen los
que yerran de buena fe. Así como éstos, los que yerran de buena fe,
gozan de un derecho secundario y condicionado cMn respecto al derecho
absoluto e incondicionado de los que piden libertad para la profesión de
la verdad religiosa.
conciliar, se aclara prolijamente el proceso moral del acto religioso.
Se establece allí primeramente que existe una norma suprema de la vida
humana y que ésta consiste en la ley divina, eterna, objetiva y
universal, por la cual Dios, en el consejo de su sabiduría y de su amor,
ordena, dirige y gobierna el universo mundo y los caminos de la humana
comunidad. A esta regla y norma debe acomodarse el hombre, por lo que
tiene la obligación y el derecho de buscar la verdad en lo que a la
religión se refiere y para ello ha de emplear los medios idóneos para
llegar a través de su conciencia moral a la adquisición de la verdad
religiosa objetiva. Por aquí aparece espléndidamente cómo la verdad
objetiva de la ley divina funda el derecho primero, absoluto e
incondicionado de la verdad religiosa y la libertad religiosa.
Consiguientemente luego, y siempre en función de esta verdad religiosa
objetiva, viene también el derecho absoluto e incondicionado, aunque no
tan primero, de decidirse libremente, sin coacción de ningún poder
humano y movido sólo por la fuerza objetiva de la verdad, también
objetiva, a esta verdad religiosa. Pero este proceso inquisitivo de
búsqueda de la verdad en la práctica humana se hace muy difícil y no
siempre, aunque se haga con la mayor buena fe, nos ha de asegurar el
arribo a buen término. Puede terminar en una verdad puramente subjetiva,
que a los ojos de la conciencia moral parece la verdad, pero que en
realidad no es la verdad sino que es un error. ¿Qué derecho tiene
entonces el hombre a que se le respete en la profesión, sobre todo
pública, de ese error? Puede invocar un derecho, porque si tiene que
decidirse por la verdad religiosa libremente y no puede hacerlo con esa
libertad sin correr el riesgo del error y del error invencible, es claro
que se le ha de reconocer cierto derecho al error religioso. Pero ya
este derecho no puede ser absoluto e incondicionado, porque no depende
directamente de la verdad religiosa objetiva ni está suspendido
directamente de la misma. Sólo es absoluto e incondicionado el
movimiento de la libertad religiosa que conduce efectivamente a la
verdad religiosa, porque es esta verdad la que funda los derechos
posteriores de la libertad. Directamente y de suyo no tiene derecho a la
profesión del error religioso. Pero atendiendo a la naturaleza del
proceso inquisitivo de la verdad religiosa, que en su complejidad no
puede dejar de correr el riesgo del error, sobre todo en una sociedad
cada vez más confundida con respecto a la verdad religiosa, se ha de
sostener que indirectamente y accidentalmente, indirecta y per accidens,
hay que reconocer un derecho fundado en la persona humana al error
religioso. Este derecho a la libertad del error religioso puede entrar
en colisión cMn los derechos que tienen las otras personas humanas a que
no sean contagiadas con errores religiosos. Es claro que en esta
colisión de derechos se puede dar la primacía a los derechos de la
verdad religiosa sobre los de la libertad o, por el contrario, a los de
la libertad sobre los de la verdad. Mejor una situación histórica humana
que permita dar la primacía a los derechos de la verdad, ya que ésta
funda los derechos de la libertad del error religioso. Pero si de hecho
esto no es posible porque el error religioso ha alcanzado enorme
difusión, no queda otra alternativa que reconocer como primero y
anterior de hecho los derechos de la libertad aún al error religioso. Y
entonces surge un derecho público civil, condicionado a una situación
histórica humana, que otorga la primacía de los derechos al error
religioso sobre los de la verdad religiosa. Hasta aquí hemos considerado
el caso de la libertad al error religioso en la conciencia de buena fe.
Pero es claro que esta libertad hay que extenderla indistintamente a
cualquier error religioso, ya sea por la dificultad de demostrar la
buena o mala fe, ya sea por la insensibilidad que se ha formado en la
opinión pública actual para apreciar la gravedad del error religioso en
general. Por ello, el Concilio Vaticano II establece expresamente que
siendo la libertad religiosa un derecho de la persona humana, un derecho
del cual puede hacerse mal uso, “persevera aún en aquellos que no
satisfacen a la obligación de buscar la verdad o de adherir a ella; y
que su ejercicio no puede ser impedido mientras no altere el justo orden
público”. Aquí establece el Concilio una norma práctica adecuada a la
presente situación histórica que, como hemos repetido ya, se ha hecho
sensible a los derechos de la libertad sobre los de la verdad. Es claro
que este derecho sancionado por el Concilio, aún para los que de mala
fe profesan públicamente errores religiosos, tiene un fundamento en la
persona humana aún más remoto y condicionado que aquel que tienen los
que yerran de buena fe. Así como éstos, los que yerran de buena fe,
gozan de un derecho secundario y condicionado cMn respecto al derecho
absoluto e incondicionado de los que piden libertad para la profesión de
la verdad religiosa.
.
.
La Declaración conciliar sobre “Libertad
Religiosa” insiste repetidas veces en que esta libertad consiste en la
inmunidad de coerción por parte de la autoridad civil que ni debe forzar
a los ciudadanos en favor de ninguna religión determinada ni tampoco ha
de impedirles la profesión de la que quisieran escoger. La Declaración
conciliar pareciera, en consecuencia, inclinarse por una estricta
neutralidad religiosa. Esto crea un problema especial y es el de si ha
de seguir sosteniendo como hasta aquí que el Estado debe con su poder
coactivo ayudar de algún modo a la verdad religiosa. La Declaración
conciliar tiene al respecto en el párrafo 3 unas palabras que merecen
especial consideración. Allí leemos: “Además los actos religiosos, por
los cuales los hombres se dirigen a Dios privada y públicamente de
acuerdo con el parecer de su conciencia, trascienden por su naturaleza
el orden terrestre y temporal; el Poder civil, cuyo fin propio es
procurar el bien común temporal, debe reconocer y favorecer la vida
religiosa de los ciudadanos, pero traspasaría sus límites si pretendiera
dirigir o impedir los actos religiosos”. La elucidación del problema
presente nos va a exigir el desarrollo en varias proposiciones: a) El
Estado y, en general, la vida pública no puede dejar de influir
favoreciendo u obstaculizando la libertad y aún la verdad religiosa. De
donde no existe estrictamente neutralidad religiosa. El Estado es una
causa universal que tiene gran influencia en la vida pública de un
pueblo y, a través de la vida pública, en la vida privada. Porque el
Estado dispone del poder político, el cual hace la legislación,
administración y justicia de un país. Por ello, el Estado maneja
elementos importantes de la economía, derecho y cultura, todo lo cual va
modelando la mentalidad de los ciudadanos y creando hábitos de pensar y
comportamiento. Por mucho que el Estado se despersonalice y se
maquinice, necesariamente ha de manejar elementos que contribuyen a la
humanización y a la deshumanización del hombre. Elementos que, de un
modo u otro, contribuyen a la educación de su inteligencia, imaginación,
vida afectiva y voluntad. Cuando se habla del Estado, nMs referimos en
general a la vida pública, que hoy se halla influenciada por otros
poderes más o menos privados que manejan la publicidad y los medios de
comunicación, pero que también dependen de la regulación que les imprime
el Estado. Estos poderes se hallan hoy en pocas manos que, disponiendo
de grandes medios financieros, manejan la prensa, radio-televisión,
órganos de opinión, llegando también y en cierto modo a ejercer gran
influencia sobre el Estado mismo. Por ello, cuando hablamos de Estado,
nos referimos a esa serie de factores que contribuyen a crear la vida
cultural y el modo de civilización de un pueblo determinado y, en
general, de una región de pueblos y hoy, por la comunicación de los
pueblos entre sí y sobre todo por la influencia del núcleo de naciones
más desarrolladas, a esa como civilización y cultura universal que va
modelando de modo homogéneo todas las regiones de la tierra. Pues bien,
el Estado en sí mismo y como factor principal de la vida pública con los
otros elementos que contribuyen a forjarla, no puede dejar de influir
favoreciendo o impidiendo, de modo más o menos remoto o cercano, el
desarrollo de la vida religiosa. Porque esa vida pública, al ser
expresión y manifestación del hombre, lleva en sí la impronta del mismo,
y con ella influye sobre toda la vida de un pueblo. Esa manifestación
no puede dejar de reflejar la actitud del hombre con respecto a un
problema tan decisivo y vital, como es la supervivencia en un más allá,
la existencia de un Ser personal, Creador del Universo y justo
recompensador del hombre. De manera que esa expresión con respecto a la
religión habrá de ser de simpatía, indiferencia u hostilidad, cMn los
mil matices que caben dentro de la misma. b) En la relación religiosa
del Estado-civilización frente a la Iglesia caben infinitos grados que
van de una hostilidad total, como la que preconiza el comunismo, a una
protección total, como la de la concordia del sacerdocio y del imperio
de épocas pasadas. Este punto es claro por sí mismo. El hecho importante
ha sido señalado en el párrafo anterior cuando se ha excluido la
posibilidad de una estricta neutralidad entre Estado-civilización e
Iglesia. De cualquier modo como se conciban las cosas, Estado e Iglesia
no se pueden desconocer e ignorar. Porque la Iglesia tiene normas sobre
la vida humana sobre la cual también actúa el Estado, y entonces será
necesario que se encuentren en muchos casos y vitales para la existencia
humana. Además que la Iglesia se presenta al Mundo como una
Personalidad Pública Universal con una misión y un mensaje sobrenatural
exigiendo reconocimiento y libertad para el ejercicio de esta su misión.
Frente a esta posición de la Iglesia caben por parte del
Estadocivilización una hostilidad absoluta, rechazando el carácter
benéfico del hecho religioso y excluyéndolo totalmente de la vida que,
para el comunismo, entra toda ella dentro de la esfera pública. En la
práctica esta hostilidad hacia el hecho religioso puede revestir muchas
modalidades como lo demuestra el comunismo en China, Rusia, Cuba,
Yugoslavia(14), Polonia y Hungría. El grado de esta hostilidad ha de
depender de la fuerza con que la Iglesia y la religión, en general, se
hallen implantadas en la vida del pueblo y asimismo del poderío que
pueda alcanzar el comunismo en su ansia de dominación. Asimismo cabe una
oposición diametralmente opuesta a la anterior en las relaciones de
Estado-civilización con la Iglesia y ella se alcanza cuando el Estado
con la vida pública se pone al servicio de los fines de la Iglesia. La
historia conoció el florecimiento de estas relaciones en ciertos
períodos privilegiados de la concordia del sacerdocio y del imperio.
León XIII ha dejado páginas gloriosas en la Inmortale Dei haciendo el
elogio de aquella época en que la unión del Poder temporal y del
espiritual contribuían a la formación plena de la vida humana alcanzando
alto grado de valor en la filosofía, la teología, el arte, la política
y, en general, en la santidad de todas las manifestaciones de la vida
humana. Pero no es de los hombres mantener por mucho tiempo el justo
equilibrio del poder. Li de los hombres del mundo ni de los hombres de
la Iglesia. Aquella gloriosa concordia cayó en luchas estériles y
nefastas por el predominio del poder. Y se llegó a pensar que lo que
debe considerarse normal en el plano de las esencias debía ser imposible
en el plano de la realización y de las existencias. Y aquel régimen de
subordinación del poder temporal al servicio del espiritual declinó
primero en uno de subordinación de lo espiritual a lo temporal y luego
en uno de cada vez mayor hostilidad entre los dos poderes. Una larga
historia nos muestra formas extrañas de josefismo, regalismo y
anticlericalismo. Mientras tanto, se ha ido operando una transformación
en las funciones del Poder público que en cierto modo ha ido abandonando
las funciones de ingerencia en lo espiritual y religioso para
entregarse exclusivamente a funciones administrativas y económicas. El
hecho es que la Iglesia hoy reclama libertad y sólo libertad para el
cumplimiento de su misión. Lejos de las experiencias pasadas, a veces
amargas, del brazo secular, la Iglesia prefiere hoy, y así lo expresa
abiertamente la Declaración conciliar, un régimen, si no de separación,
sí tal, que en él, el Estado se desentienda todo lo posible de lo que
atañe a la esfera religiosa y deje a ésta en manos de la Iglesia,(15) de
otras comunidades religiosas o de los particulares. c) La Iglesia no
quiere, para la actual situación de la historia humana, sino una
neutralidad benévola que reconozca su personalidad Pública Sobrenatural y
que favorezca, aunque no sea de modo positivo, la libertad de su
misión. Toda la Declaración conciliar, aunque habla de la libertad
religiosa como de un derecho fundado en la persona humana, se refiere a
una situación histórica bien determinada, como lo expresa su párrafo
introductorio y como lo hemos comentado anteriormente. Ese derecho
existió siempre y siempre fue reconocido aunque no adquirió un relieve
de primer plano como hoy porque fue oscurecido y dominado por derechos
más altos y superiores. Al haber aumentado la significación del derecho a
la libertad religiosa, aún para los errores y cultos falsos, se ha
amenguado la función del Estado en su protección de la verdad religiosa.
Uno y otro derecho andan, en cierto modo, en proporción inversa. El
hecho histórico registra la marcha en proporción inversa de una libertad
de los cultos falsos que aumenta y un poder de protección del Estado
sobre la verdad religiosa que disminuye. La Declaración conciliar señala
ambos hechos y establece una norma práctica para la presente situación
histórica, que limita los deberes y derechos del Estado en esta materia.
La prescripción de la Iglesia, respecto a los nuevos deberes y derechos
del Estado en materia religiosa para la situación presente, exigiría
una larga explicación sobre la atribución que compete a la Iglesia por
disposición de Cristo para legislar en esta materia, de suerte que sus
sanciones obligan al poder civil. Pero baste consignar el hecho. Todo
Estado que de alguna manera rinde homenaje al carácter sobrenatural de
la Iglesia está obligado, de aquí en adelante, a conformar su
legislación con el nuevo dictado de la Declaración conciliar. El
pretendido derecho de patronato de nuestra Constitución se halla
directamente afectado. Para justificar el rebajamiento que se le
consigna al Estado en la nueva situación histórica, enuncia la
Declaración conciliar conceptos que en rigor son incompatibles con los
que enunciaban los documentos eclesiásticos de las épocas en que se
reclamaba el servicio del Poder Público a los fines de la Iglesia. Se
dice que los actos religiosos por los cuales los hombres se dirigen a
Dios en privado y en público trascienden el orden terrestre y temporal,
que constituye propiamente la esfera del poder temporal. Pareciera que
se sometieran a censura los conceptos y el lenguaje de los Documentos
eclesiásticos en que se exigía la obligación de profesión religiosa del
Poder público y que se diera razón a la argumentación de los liberales y
laicistas que negaban esta obligación de profesión religiosa, invocando
precisamente el carácter terrestre y temporal del Estado. Pero no sería
lícita tal interpretación porque tornaría falsa la afirmación de la
Declaración conciliar cuando en su párrafo primero dice que la libertad
religiosa, en su nueva formulación, deja “intacta la entera doctrina
católica tradicional sobre el deber 31 moral de los hombres y de las
sociedades para con la religión verdadera y la única Iglesia de Cristo”.
La única interpretación correcta que cabe debe darse dentro de los
términos de nuestro comentario. La Declaración conciliar reconoce la
verdad y la validez de la enseñanza tradicional que, al levantar al
Estado a las funciones espirituales y religiosas al servicio de lo
sobrenatural, le dignificaba. El Estado y el Poder civil no se salían de
su misión ni de su esfera sino que se empleaba en el cometido más alto
que le puede competir sirviendo, en la medida en que era capaz, a los
fines más altos de todos los valores. Pero, al haberse hecho imposible
esta condición del Estado al servicio de lo religioso, al haberse hecho
incapaz el Poder civil para la dignidad de servir a lo sobrenatural, se
le condena en cierto modo y se le reduce a una función inferior que no
rebase el plano de lo terrestre y temporal. La Declaración conciliar
implica como una sanción contra el laicismo y el agnosticismo del Estado
moderno. Este Estado, al haber abandonado sus funciones altas que
ejercía en épocas pasadas de mantener en la vida pública normas de
religiosidad y de moralidad, ha ido cayendo cada vez más en un puro ente
material y mecánico, ocupado en asegurar necesidades puramente
materiales del hombre. El Estado moderno ha ido perdiendo su autoridad
para convertirse en una fuerza ciega de puro poder. El Estado moderno ha
dejado de ser humano y se ha embrutecido. Se ha hecho una máquina, en
la cual se va convirtiendo la misma sociedad. El rebajamiento del Estado
moderno por la Declaración conciliar no es sino la sanción jurídica que
la Iglesia, en su carácter de Sacramento de Salud Sobrenatural con
poder sobre el Universo, pronuncia sobre un hecho ya consumado. La
Iglesia pareciera considerar al Estado moderno como irremediablemente
perdido para el cumplimiento de la misión que le compete de ser con su
autoridad representante de Dios. Non est enim potestas nisi a Deo (Rom.,
13, 2). Prefiere entonces que se reduzca en su autoridad para que no
pueda emplearla en la perdición y ruina del hombre. Por aquí aparece la
significación de la Declaración conciliar en este momento gravísimo de
la historia humana. El peligro que amenaza hoy al hombre no consiste en
el extralimitarse en el ejercicio de su libertad. Sino, al contrario, en
que deje de ejercitarla y se convierta en un autómata, manejado también
automáticamente por los grandes mecanismos en que se han convertido el
Estado y la sociedad moderna. 32 Recuérdese al respecto toda la
literatura actual, en especial la sociológica, psicológica y
publicitaria, en que se expresa el automatismo del hombre de hoy. El
libro reciente de Vance Packard intitulado La Sociedad Desnuda, es una
muestra clara del peligro, tanto más significativa cuanto se refiere a
la sociedad de los Estados Unidos, que está sirviendo de ejemplo y de
meta para todos los países. Téngase presente en especial los medios,
cada vez más poderosos, que se están empleando hoy para el
acondicionamiento y control de la mente y de la condición humana. Frente
a esta situación, que no es una amenaza hipotética sino un peligro real
y actuante que viene a sumarse al peligro colectivista que domina
grandes sectores humanos desde hace cincuenta años, la Iglesia llama la
atención al hombre de hoy sobre la necesidad de responsabilidad y
expresa el deseo de que “la libertad religiosa sirva y se ordene para
que los hombres en el cumplimiento de sus obligaciones en la vida social
procedan con mayor responsabilidad”. Sin embargo, por mucho que el
Estado y la sociedad se automaticen y maquinicen, tornándose en entes
totalmente neutrales a lo religioso, no puede alcanzarse una extrañación
total de lo humano y por lo mismo una verdadera neutralidad religiosa.
Aun en los Estados Unidos, donde la neutralidad del Estado pareciera
alcanzar una expresión pura, no hay tal. La Iglesia Católica es
reconocida, al menos de hecho, como una Personalidad Pública Universal
con misión espiritual. Se respeta su carácter estructural y jerárquico.
Se tienen en cuenta y se asigna interés e importancia a las
declaraciones del Sumo Pontífice, cabeza suprema de la Iglesia. Es éste
un reconocimiento que rebasa el plano de la mera neutralidad. Aun en
aquellos regímenes estatales en que la neutralidad debía justamente
considerarse hostil, estaba implicado un reconocimiento reverencial
hacia el Episcopado y las estructuras eclesiales que superaban también
la mera neutralidad. Así, por ejemplo, en Francia, cuando la ley de la
separación y de la persecución siguiente, la Iglesia, en medio de esa
hostilidad, había alcanzado un alto grado de Personalidad que se imponía
a sus perseguidores. Lo mismo hemos de decir hoy de países comunistas
como Polonia, Yugoslavia(16) , Cuba y Hungría, donde la fuerza
sobrenatural de la Iglesia se impone a la expectación pública con
caracteres salientes que forzosamente trascienden la mera neutralidad
del Poder Público. La Iglesia quiere hoy por parte de los poderes
civiles una neutralidad que, reconociendo su Personalidad Pública
sobrenatural, favorezca la libertad de su misión. Este favorecimiento
implica en primer lugar que no se le ponga ningún obstáculo para
desenvolverse en su constitución interna, lo que incluye la gestión de
Obispos, formación de sacerdotes y religiosos, comunicación regular y
ordinaria con el Romano Pontífice. Este favorecimiento puede implicar
asimismo una serie de medidas que, aunque no importen una ayuda
positiva, contribuyen a facilitar la misión de la Iglesia, tales, por
ejemplo(17), como una legislación que aliente la salud moral pública en
ideas y costumbres. La Declaración conciliar habla expresamente de que
“el Poder civil… debe reconocer la vida religiosa de los ciudadanos y
favorecerla”. No es posible entrar en mayores detalles en la cuestión
presente porque la modalidad y los límites que debe revestir el
favorecimiento de la religión y de la Iglesia ha de depender de las
condiciones y circunstancias particulares de cada pueblo. En toda esta
cuestión ha de ejercitarse de un modo peculiar la Prudencia política, la
que ha de procurar realizar el mayor bien posible dentro de lo que
permitan las circunstancias. La Declaración conciliar advierte
expresamente en su párrafo 6 que “atendidas las circunstancias de los
pueblos, puede atribuirse en la ordenación jurídica de la ciudad, a una
comunidad religiosa determinada, un reconocimiento civil especial”. d)
Esta neutralidad benévola del Estado y de la civilización para con la
Iglesia ha de moverse hacia una situación que, lejos de obstaculizar,
favorezca la influencia de la Iglesia sobre la vida de los pueblos. Los
pueblos hoy necesitan como de primer bien, la influencia de la Iglesia.
Porque si los pueblos tienen necesidades, la primera necesidad de que
han menester es la de Dios, que se nos comunica por Jesucristo en su
Iglesia Santa. No es la economía, ni la cultura, ni la política lo que
está hoy primeramente deficiente. Es la vida religiosa auténtica, la
que, al estar en crisis, trae aparejada una crisis en todas las otras
manifestaciones del hombre. La Iglesia Católica Romana es la Institución
puesta por Dios para remediar en plenitud esta deficiencia del hombre y
de los pueblos. Luego, todo Poder civil está obligado a cumplir una
política que, sin salirse de las normas de la Prudencia y dentro de las
directivas nuevas de la Declaración conciliar, favorezca en el mayor
grado esta benéfica e insustituible influencia para el bienestar de los
pueblos. La Declaración conciliar tiene este sentido: despertar a los
pueblos, en la situación histórica presente, la apetencia de una sana
libertad, que lleve al reconocimiento de la “libertad de la gloria de
los hijos de Dios” (Rom., 8,21), la que se da en la Verdad.
Religiosa” insiste repetidas veces en que esta libertad consiste en la
inmunidad de coerción por parte de la autoridad civil que ni debe forzar
a los ciudadanos en favor de ninguna religión determinada ni tampoco ha
de impedirles la profesión de la que quisieran escoger. La Declaración
conciliar pareciera, en consecuencia, inclinarse por una estricta
neutralidad religiosa. Esto crea un problema especial y es el de si ha
de seguir sosteniendo como hasta aquí que el Estado debe con su poder
coactivo ayudar de algún modo a la verdad religiosa. La Declaración
conciliar tiene al respecto en el párrafo 3 unas palabras que merecen
especial consideración. Allí leemos: “Además los actos religiosos, por
los cuales los hombres se dirigen a Dios privada y públicamente de
acuerdo con el parecer de su conciencia, trascienden por su naturaleza
el orden terrestre y temporal; el Poder civil, cuyo fin propio es
procurar el bien común temporal, debe reconocer y favorecer la vida
religiosa de los ciudadanos, pero traspasaría sus límites si pretendiera
dirigir o impedir los actos religiosos”. La elucidación del problema
presente nos va a exigir el desarrollo en varias proposiciones: a) El
Estado y, en general, la vida pública no puede dejar de influir
favoreciendo u obstaculizando la libertad y aún la verdad religiosa. De
donde no existe estrictamente neutralidad religiosa. El Estado es una
causa universal que tiene gran influencia en la vida pública de un
pueblo y, a través de la vida pública, en la vida privada. Porque el
Estado dispone del poder político, el cual hace la legislación,
administración y justicia de un país. Por ello, el Estado maneja
elementos importantes de la economía, derecho y cultura, todo lo cual va
modelando la mentalidad de los ciudadanos y creando hábitos de pensar y
comportamiento. Por mucho que el Estado se despersonalice y se
maquinice, necesariamente ha de manejar elementos que contribuyen a la
humanización y a la deshumanización del hombre. Elementos que, de un
modo u otro, contribuyen a la educación de su inteligencia, imaginación,
vida afectiva y voluntad. Cuando se habla del Estado, nMs referimos en
general a la vida pública, que hoy se halla influenciada por otros
poderes más o menos privados que manejan la publicidad y los medios de
comunicación, pero que también dependen de la regulación que les imprime
el Estado. Estos poderes se hallan hoy en pocas manos que, disponiendo
de grandes medios financieros, manejan la prensa, radio-televisión,
órganos de opinión, llegando también y en cierto modo a ejercer gran
influencia sobre el Estado mismo. Por ello, cuando hablamos de Estado,
nos referimos a esa serie de factores que contribuyen a crear la vida
cultural y el modo de civilización de un pueblo determinado y, en
general, de una región de pueblos y hoy, por la comunicación de los
pueblos entre sí y sobre todo por la influencia del núcleo de naciones
más desarrolladas, a esa como civilización y cultura universal que va
modelando de modo homogéneo todas las regiones de la tierra. Pues bien,
el Estado en sí mismo y como factor principal de la vida pública con los
otros elementos que contribuyen a forjarla, no puede dejar de influir
favoreciendo o impidiendo, de modo más o menos remoto o cercano, el
desarrollo de la vida religiosa. Porque esa vida pública, al ser
expresión y manifestación del hombre, lleva en sí la impronta del mismo,
y con ella influye sobre toda la vida de un pueblo. Esa manifestación
no puede dejar de reflejar la actitud del hombre con respecto a un
problema tan decisivo y vital, como es la supervivencia en un más allá,
la existencia de un Ser personal, Creador del Universo y justo
recompensador del hombre. De manera que esa expresión con respecto a la
religión habrá de ser de simpatía, indiferencia u hostilidad, cMn los
mil matices que caben dentro de la misma. b) En la relación religiosa
del Estado-civilización frente a la Iglesia caben infinitos grados que
van de una hostilidad total, como la que preconiza el comunismo, a una
protección total, como la de la concordia del sacerdocio y del imperio
de épocas pasadas. Este punto es claro por sí mismo. El hecho importante
ha sido señalado en el párrafo anterior cuando se ha excluido la
posibilidad de una estricta neutralidad entre Estado-civilización e
Iglesia. De cualquier modo como se conciban las cosas, Estado e Iglesia
no se pueden desconocer e ignorar. Porque la Iglesia tiene normas sobre
la vida humana sobre la cual también actúa el Estado, y entonces será
necesario que se encuentren en muchos casos y vitales para la existencia
humana. Además que la Iglesia se presenta al Mundo como una
Personalidad Pública Universal con una misión y un mensaje sobrenatural
exigiendo reconocimiento y libertad para el ejercicio de esta su misión.
Frente a esta posición de la Iglesia caben por parte del
Estadocivilización una hostilidad absoluta, rechazando el carácter
benéfico del hecho religioso y excluyéndolo totalmente de la vida que,
para el comunismo, entra toda ella dentro de la esfera pública. En la
práctica esta hostilidad hacia el hecho religioso puede revestir muchas
modalidades como lo demuestra el comunismo en China, Rusia, Cuba,
Yugoslavia(14), Polonia y Hungría. El grado de esta hostilidad ha de
depender de la fuerza con que la Iglesia y la religión, en general, se
hallen implantadas en la vida del pueblo y asimismo del poderío que
pueda alcanzar el comunismo en su ansia de dominación. Asimismo cabe una
oposición diametralmente opuesta a la anterior en las relaciones de
Estado-civilización con la Iglesia y ella se alcanza cuando el Estado
con la vida pública se pone al servicio de los fines de la Iglesia. La
historia conoció el florecimiento de estas relaciones en ciertos
períodos privilegiados de la concordia del sacerdocio y del imperio.
León XIII ha dejado páginas gloriosas en la Inmortale Dei haciendo el
elogio de aquella época en que la unión del Poder temporal y del
espiritual contribuían a la formación plena de la vida humana alcanzando
alto grado de valor en la filosofía, la teología, el arte, la política
y, en general, en la santidad de todas las manifestaciones de la vida
humana. Pero no es de los hombres mantener por mucho tiempo el justo
equilibrio del poder. Li de los hombres del mundo ni de los hombres de
la Iglesia. Aquella gloriosa concordia cayó en luchas estériles y
nefastas por el predominio del poder. Y se llegó a pensar que lo que
debe considerarse normal en el plano de las esencias debía ser imposible
en el plano de la realización y de las existencias. Y aquel régimen de
subordinación del poder temporal al servicio del espiritual declinó
primero en uno de subordinación de lo espiritual a lo temporal y luego
en uno de cada vez mayor hostilidad entre los dos poderes. Una larga
historia nos muestra formas extrañas de josefismo, regalismo y
anticlericalismo. Mientras tanto, se ha ido operando una transformación
en las funciones del Poder público que en cierto modo ha ido abandonando
las funciones de ingerencia en lo espiritual y religioso para
entregarse exclusivamente a funciones administrativas y económicas. El
hecho es que la Iglesia hoy reclama libertad y sólo libertad para el
cumplimiento de su misión. Lejos de las experiencias pasadas, a veces
amargas, del brazo secular, la Iglesia prefiere hoy, y así lo expresa
abiertamente la Declaración conciliar, un régimen, si no de separación,
sí tal, que en él, el Estado se desentienda todo lo posible de lo que
atañe a la esfera religiosa y deje a ésta en manos de la Iglesia,(15) de
otras comunidades religiosas o de los particulares. c) La Iglesia no
quiere, para la actual situación de la historia humana, sino una
neutralidad benévola que reconozca su personalidad Pública Sobrenatural y
que favorezca, aunque no sea de modo positivo, la libertad de su
misión. Toda la Declaración conciliar, aunque habla de la libertad
religiosa como de un derecho fundado en la persona humana, se refiere a
una situación histórica bien determinada, como lo expresa su párrafo
introductorio y como lo hemos comentado anteriormente. Ese derecho
existió siempre y siempre fue reconocido aunque no adquirió un relieve
de primer plano como hoy porque fue oscurecido y dominado por derechos
más altos y superiores. Al haber aumentado la significación del derecho a
la libertad religiosa, aún para los errores y cultos falsos, se ha
amenguado la función del Estado en su protección de la verdad religiosa.
Uno y otro derecho andan, en cierto modo, en proporción inversa. El
hecho histórico registra la marcha en proporción inversa de una libertad
de los cultos falsos que aumenta y un poder de protección del Estado
sobre la verdad religiosa que disminuye. La Declaración conciliar señala
ambos hechos y establece una norma práctica para la presente situación
histórica, que limita los deberes y derechos del Estado en esta materia.
La prescripción de la Iglesia, respecto a los nuevos deberes y derechos
del Estado en materia religiosa para la situación presente, exigiría
una larga explicación sobre la atribución que compete a la Iglesia por
disposición de Cristo para legislar en esta materia, de suerte que sus
sanciones obligan al poder civil. Pero baste consignar el hecho. Todo
Estado que de alguna manera rinde homenaje al carácter sobrenatural de
la Iglesia está obligado, de aquí en adelante, a conformar su
legislación con el nuevo dictado de la Declaración conciliar. El
pretendido derecho de patronato de nuestra Constitución se halla
directamente afectado. Para justificar el rebajamiento que se le
consigna al Estado en la nueva situación histórica, enuncia la
Declaración conciliar conceptos que en rigor son incompatibles con los
que enunciaban los documentos eclesiásticos de las épocas en que se
reclamaba el servicio del Poder Público a los fines de la Iglesia. Se
dice que los actos religiosos por los cuales los hombres se dirigen a
Dios en privado y en público trascienden el orden terrestre y temporal,
que constituye propiamente la esfera del poder temporal. Pareciera que
se sometieran a censura los conceptos y el lenguaje de los Documentos
eclesiásticos en que se exigía la obligación de profesión religiosa del
Poder público y que se diera razón a la argumentación de los liberales y
laicistas que negaban esta obligación de profesión religiosa, invocando
precisamente el carácter terrestre y temporal del Estado. Pero no sería
lícita tal interpretación porque tornaría falsa la afirmación de la
Declaración conciliar cuando en su párrafo primero dice que la libertad
religiosa, en su nueva formulación, deja “intacta la entera doctrina
católica tradicional sobre el deber 31 moral de los hombres y de las
sociedades para con la religión verdadera y la única Iglesia de Cristo”.
La única interpretación correcta que cabe debe darse dentro de los
términos de nuestro comentario. La Declaración conciliar reconoce la
verdad y la validez de la enseñanza tradicional que, al levantar al
Estado a las funciones espirituales y religiosas al servicio de lo
sobrenatural, le dignificaba. El Estado y el Poder civil no se salían de
su misión ni de su esfera sino que se empleaba en el cometido más alto
que le puede competir sirviendo, en la medida en que era capaz, a los
fines más altos de todos los valores. Pero, al haberse hecho imposible
esta condición del Estado al servicio de lo religioso, al haberse hecho
incapaz el Poder civil para la dignidad de servir a lo sobrenatural, se
le condena en cierto modo y se le reduce a una función inferior que no
rebase el plano de lo terrestre y temporal. La Declaración conciliar
implica como una sanción contra el laicismo y el agnosticismo del Estado
moderno. Este Estado, al haber abandonado sus funciones altas que
ejercía en épocas pasadas de mantener en la vida pública normas de
religiosidad y de moralidad, ha ido cayendo cada vez más en un puro ente
material y mecánico, ocupado en asegurar necesidades puramente
materiales del hombre. El Estado moderno ha ido perdiendo su autoridad
para convertirse en una fuerza ciega de puro poder. El Estado moderno ha
dejado de ser humano y se ha embrutecido. Se ha hecho una máquina, en
la cual se va convirtiendo la misma sociedad. El rebajamiento del Estado
moderno por la Declaración conciliar no es sino la sanción jurídica que
la Iglesia, en su carácter de Sacramento de Salud Sobrenatural con
poder sobre el Universo, pronuncia sobre un hecho ya consumado. La
Iglesia pareciera considerar al Estado moderno como irremediablemente
perdido para el cumplimiento de la misión que le compete de ser con su
autoridad representante de Dios. Non est enim potestas nisi a Deo (Rom.,
13, 2). Prefiere entonces que se reduzca en su autoridad para que no
pueda emplearla en la perdición y ruina del hombre. Por aquí aparece la
significación de la Declaración conciliar en este momento gravísimo de
la historia humana. El peligro que amenaza hoy al hombre no consiste en
el extralimitarse en el ejercicio de su libertad. Sino, al contrario, en
que deje de ejercitarla y se convierta en un autómata, manejado también
automáticamente por los grandes mecanismos en que se han convertido el
Estado y la sociedad moderna. 32 Recuérdese al respecto toda la
literatura actual, en especial la sociológica, psicológica y
publicitaria, en que se expresa el automatismo del hombre de hoy. El
libro reciente de Vance Packard intitulado La Sociedad Desnuda, es una
muestra clara del peligro, tanto más significativa cuanto se refiere a
la sociedad de los Estados Unidos, que está sirviendo de ejemplo y de
meta para todos los países. Téngase presente en especial los medios,
cada vez más poderosos, que se están empleando hoy para el
acondicionamiento y control de la mente y de la condición humana. Frente
a esta situación, que no es una amenaza hipotética sino un peligro real
y actuante que viene a sumarse al peligro colectivista que domina
grandes sectores humanos desde hace cincuenta años, la Iglesia llama la
atención al hombre de hoy sobre la necesidad de responsabilidad y
expresa el deseo de que “la libertad religiosa sirva y se ordene para
que los hombres en el cumplimiento de sus obligaciones en la vida social
procedan con mayor responsabilidad”. Sin embargo, por mucho que el
Estado y la sociedad se automaticen y maquinicen, tornándose en entes
totalmente neutrales a lo religioso, no puede alcanzarse una extrañación
total de lo humano y por lo mismo una verdadera neutralidad religiosa.
Aun en los Estados Unidos, donde la neutralidad del Estado pareciera
alcanzar una expresión pura, no hay tal. La Iglesia Católica es
reconocida, al menos de hecho, como una Personalidad Pública Universal
con misión espiritual. Se respeta su carácter estructural y jerárquico.
Se tienen en cuenta y se asigna interés e importancia a las
declaraciones del Sumo Pontífice, cabeza suprema de la Iglesia. Es éste
un reconocimiento que rebasa el plano de la mera neutralidad. Aun en
aquellos regímenes estatales en que la neutralidad debía justamente
considerarse hostil, estaba implicado un reconocimiento reverencial
hacia el Episcopado y las estructuras eclesiales que superaban también
la mera neutralidad. Así, por ejemplo, en Francia, cuando la ley de la
separación y de la persecución siguiente, la Iglesia, en medio de esa
hostilidad, había alcanzado un alto grado de Personalidad que se imponía
a sus perseguidores. Lo mismo hemos de decir hoy de países comunistas
como Polonia, Yugoslavia(16) , Cuba y Hungría, donde la fuerza
sobrenatural de la Iglesia se impone a la expectación pública con
caracteres salientes que forzosamente trascienden la mera neutralidad
del Poder Público. La Iglesia quiere hoy por parte de los poderes
civiles una neutralidad que, reconociendo su Personalidad Pública
sobrenatural, favorezca la libertad de su misión. Este favorecimiento
implica en primer lugar que no se le ponga ningún obstáculo para
desenvolverse en su constitución interna, lo que incluye la gestión de
Obispos, formación de sacerdotes y religiosos, comunicación regular y
ordinaria con el Romano Pontífice. Este favorecimiento puede implicar
asimismo una serie de medidas que, aunque no importen una ayuda
positiva, contribuyen a facilitar la misión de la Iglesia, tales, por
ejemplo(17), como una legislación que aliente la salud moral pública en
ideas y costumbres. La Declaración conciliar habla expresamente de que
“el Poder civil… debe reconocer la vida religiosa de los ciudadanos y
favorecerla”. No es posible entrar en mayores detalles en la cuestión
presente porque la modalidad y los límites que debe revestir el
favorecimiento de la religión y de la Iglesia ha de depender de las
condiciones y circunstancias particulares de cada pueblo. En toda esta
cuestión ha de ejercitarse de un modo peculiar la Prudencia política, la
que ha de procurar realizar el mayor bien posible dentro de lo que
permitan las circunstancias. La Declaración conciliar advierte
expresamente en su párrafo 6 que “atendidas las circunstancias de los
pueblos, puede atribuirse en la ordenación jurídica de la ciudad, a una
comunidad religiosa determinada, un reconocimiento civil especial”. d)
Esta neutralidad benévola del Estado y de la civilización para con la
Iglesia ha de moverse hacia una situación que, lejos de obstaculizar,
favorezca la influencia de la Iglesia sobre la vida de los pueblos. Los
pueblos hoy necesitan como de primer bien, la influencia de la Iglesia.
Porque si los pueblos tienen necesidades, la primera necesidad de que
han menester es la de Dios, que se nos comunica por Jesucristo en su
Iglesia Santa. No es la economía, ni la cultura, ni la política lo que
está hoy primeramente deficiente. Es la vida religiosa auténtica, la
que, al estar en crisis, trae aparejada una crisis en todas las otras
manifestaciones del hombre. La Iglesia Católica Romana es la Institución
puesta por Dios para remediar en plenitud esta deficiencia del hombre y
de los pueblos. Luego, todo Poder civil está obligado a cumplir una
política que, sin salirse de las normas de la Prudencia y dentro de las
directivas nuevas de la Declaración conciliar, favorezca en el mayor
grado esta benéfica e insustituible influencia para el bienestar de los
pueblos. La Declaración conciliar tiene este sentido: despertar a los
pueblos, en la situación histórica presente, la apetencia de una sana
libertad, que lleve al reconocimiento de la “libertad de la gloria de
los hijos de Dios” (Rom., 8,21), la que se da en la Verdad.
.
.
1 Este parágrafo falta en ed. 1966.
2 “reclamaba” en ed. 1966.
3 “o” en ed. 1966.
4 “Porque aquel funda este no ha de ser aplicado sino en la medida en que lo requiera el está fundado.”, erróneo en ed. 1966.
5 Omite coma en ed. 1966.
6 Libertas proestantissimum, n.d.e.
7 “Sañala”, error tipográf. ed. 1966.
8 En vez de “sino que se ha de aplicar
en la medida en que lo requiera el bien común”, se lee en ed. 1966,
erróneo: “ya que este otro derecho y el fundamento es superior a aquello
que sobre él menor mal”.
9 civil, en cursiva, en ed. 1966.
10 Falta el signo de cierre de interrogación en ed. 1967.
11 “e”, error tipográf. ed. 1966.
12 “con que”, n.d.e.
13 …“debe ser religiosa y religiosa en aquella manera y camino”… etc., en ed. 1966.
14 “Yugoeslavia” en ed. 1966.
15 Coma omit. en ed. 1967.
16 “Yugoeslavia” nuevamente aquí en ed. 1966.
17 “p. ej.,” en ed. 1966.
2 “reclamaba” en ed. 1966.
3 “o” en ed. 1966.
4 “Porque aquel funda este no ha de ser aplicado sino en la medida en que lo requiera el está fundado.”, erróneo en ed. 1966.
5 Omite coma en ed. 1966.
6 Libertas proestantissimum, n.d.e.
7 “Sañala”, error tipográf. ed. 1966.
8 En vez de “sino que se ha de aplicar
en la medida en que lo requiera el bien común”, se lee en ed. 1966,
erróneo: “ya que este otro derecho y el fundamento es superior a aquello
que sobre él menor mal”.
9 civil, en cursiva, en ed. 1966.
10 Falta el signo de cierre de interrogación en ed. 1967.
11 “e”, error tipográf. ed. 1966.
12 “con que”, n.d.e.
13 …“debe ser religiosa y religiosa en aquella manera y camino”… etc., en ed. 1966.
14 “Yugoeslavia” en ed. 1966.
15 Coma omit. en ed. 1967.
16 “Yugoeslavia” nuevamente aquí en ed. 1966.
17 “p. ej.,” en ed. 1966.
.
.







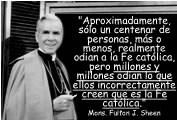






No hay comentarios:
Publicar un comentario